14/09/2025 12:20
14/09/2025 12:19
14/09/2025 12:19
14/09/2025 12:18
14/09/2025 12:17
14/09/2025 12:16
14/09/2025 12:16
14/09/2025 12:16
14/09/2025 12:15
14/09/2025 12:15
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 14/09/2025 09:53
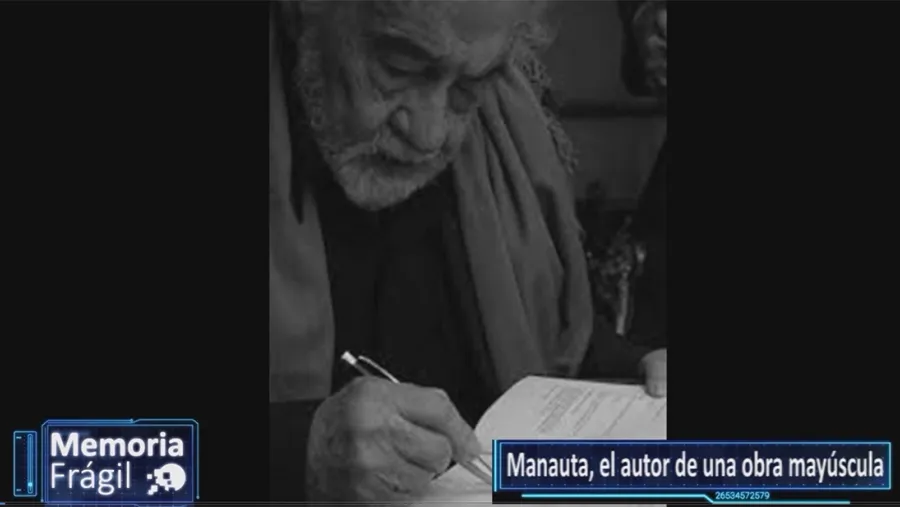
En el programa de televisión “Memoria Frágil” que se emite todos los sábados a las 20:30 por Canal 9 Litoral, y también disponible en YouTube (http://www.youtube.com / @memoriafragiltv16), se abordó la vida y obra de ese gran escritor entrerriano Juan José Manauta. Los testimonios de Roberto Romani, Miguel Ángel Federik, Adriana Manauta, Alfonsina Kohan y Fabio Wasserman permite dimensionar el valor trascendental des u obra literaria y comprender mejor por qué es considerado un clásico. La vida y la obra de Juan José Manauta (Gualeguay, 1919 – Buenos Aires, 2013) parecen escritas con tinta del río y polvo de los caminos entrerrianos. Maestro, poeta, narrador, ensayista y guionista, supo construir un universo literario que trascendió las fronteras de su provincia para instalarse en la tradición argentina como una de sus voces más singulares. Pero su obra, nutrida de realismo y compromiso, también llevó la marca de las heridas: la censura, el exilio interior y la persecución política que lo obligó a trabajar de tipógrafo, corredor de seguros o corrector de galeras, mientras escribía historias que hablaban de los otros, de los que casi nunca tienen voz. Su origen humilde marcó un derrotero que nunca abandonaría. Su padre, almacenero; su madre, directora de una escuela donde alfabetizar significaba también alimentar a los niños pobres. Ese doble gesto —enseñar y dar de comer— se tradujo en la literatura de Manauta como una estética de la dignidad, donde la palabra es pan y la narración es refugio. Apenas egresado de la Escuela Normal de Gualeguay, partió a La Plata para estudiar Letras. Allí se encendió en el fervor político y cultural de los años ´40 y ´50, militando en el Partido Comunista, publicando en sus medios y forjando amistades que lo acompañarían de por vida. El debut literario, con “Los aventados” (1952), pasó casi desapercibido, pero pocos años después sorprendió con “Las tierras blancas” (1956), novela que narra el drama de los campesinos entrerrianos desplazados por los latifundistas. Allí está la raíz de su obra: la denuncia social en clave literaria, el desarraigo, el dolor colectivo. Esa novela, elogiada por Abelardo Castillo, fue llevada al cine por Hugo del Carril en 1959, lo que multiplicó su alcance y confirmó la potencia de una voz que hablaba desde el litoral, pero resonaba en todo el país. Manauta, sin embargo, no se detuvo en un género. Cultivó la poesía, escribió ensayos, exploró el teatro y se adentró en el cuento, donde alcanzó una lucidez que lo consolidó como un maestro del género. Sus relatos, escritos recién después de los cuarenta años, combinan precisión y hondura, iluminando el universo chico del que hablaba: el río, la ciudad provinciana, el campo, el pueblo natal. En esas miniaturas narrativas, el lector se encuentra con una sabiduría depurada, con un escritor que sabía que las historias pequeñas son, en verdad, las más grandes. Pero el precio del compromiso fue alto. Su militancia comunista le cerró las puertas y, durante el peronismo, fue detenido y expulsado de la provincia. Esa exclusión no lo silenció: lo convirtió en un trabajador múltiple, capaz de sobrevivir entre imprentas y redacciones, mientras mantenía viva la llama de la literatura. Sus palabras se volvieron también resistencia. Amigo de Juan L. Ortiz, Amaro Villanueva, Carlos Mastronardi y otros grandes nombres de la cultura entrerriana, Manauta supo moverse en el doble registro del escritor y del testigo de su tiempo. Recibió la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y en 2010 fue distinguido por la Cámara de Diputados de la Nación como “Mayor Notable”, un reconocimiento que llegó cuando ya era un hombre de 90 años, pero que celebraba una obra vasta y coherente, nunca desligada de la tierra que lo vio nacer. Murió en 2013, a los 93 años, y su despedida tuvo la dignidad de las páginas que escribió: fue velado en la Biblioteca Nacional, acompañado de colegas, amigos y familiares. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Gualeguay, como había pedido. Allí donde el agua corre y la memoria nunca se detiene, quedó anclada para siempre la voz de un escritor que supo contar la vida de los otros con belleza, dolor y verdad. Juan José Manauta, con sus palabras, tendió un puente entre el río natal y la literatura universal. Cada cuento suyo es una orilla; cada novela, un cauce. Leerlo hoy es escuchar cómo fluye, todavía, el murmullo de un Gualeguay que no olvida. Juan José Manauta, el autor de una obra mayúscula Juan José Manauta es considerado uno de los grandes escritores de la provincia de Entre Ríos. Oriundo de la ciudad de Gualeguay, a los 18 años se trasladó a estudiar Letras a la Universidad Nacional de La Plata y allí comenzó a desarrollar una historia que trascendió y se extendió por todo el territorio, frecuentando la poesía, la novela, el teatro, las letras de canciones, el guión, el ensayo y la traducción. Roberto Romani “Juan José Manauta vivió 93 años. Había nacido en aquel Gualeguay de 1919, el 14 de diciembre, y murió el 23 de abril del 2013. Nació en la escuela que dirigía a su madre Francisca Herrera, una gran docente, y que en este tiempo hay una escuela de Gualeguay que lleva su nombre. En el año ´37 se recibió de maestro normal en la Escuela Normal “Ernesto A. Bavio”. Ya después, en el año ´38, viajó a La Plata para estudiar letras, se recibió, pero no ejerció. Digamos, tenía otros otras alternativas y otros entusiasmos… y bueno… en el ´44, mientras vendía libros en Buenos Aires, publicó su primera obra. Y después hay algunos episodios notables que le dieron trascendencia a su nombre. Muchos sabían -como nosotros- que era muy importante. Pero, se necesitaron algunos instantes de mucha promoción, como fue en 1959 el estreno de ´Las Tierras Blancas´, una obra que lo identificaría a ´Chacho´ Manauta entre los grandes novelistas, ¿no? Y esta fue llevada al cine por Hugo Del Carril… y bueno, tuvo una notable repercusiones. Se iba a filmar primeramente en Gualeguay, después se filmó finalmente en Santiago del Estero. Y también unos años después escribe el guión para la película ´Río abajo´, del notable libro del Lobodón Garra. Incluso en esa película, me contaba el propio ´Chacho´ Manauta, hubo actores que eran los propios habitantes de ese rinconcito de Islas del Ibicuy… Bueno, y como otros hechos que le dio mucha trascendencia también, fue la divulgación de su poema ´Zamba del lino´, que fue musicalizada por Oscar Matus y que fue grabado con mucho éxito por Liliana Herrero”. Miguel Ángel Federik “Lo que yo rescato de Manauta es un hecho estrictamente biográfico, en primer lugar, es que toda su obra comienza con un libro de poesía, ´La mujer de silencio´, de 1944, y cierra con un libro de poesía también que es ´Entre dos ríos´ con la versión retocada en 2009 de la primera de los años 50 y pico. ¿Es decir, como en otros grandes cuentistas de nuestra literatura, hay en Manauta también un poeta, ¿no? Todo lo cual lleva a un análisis y a una concepción del lenguaje, no solo como un sistema de comunicación. Un sistema de transmisión, de datos, hechos, sucesos, historias, sino también de un cuidado de esa lengua que hace que muchos de sus textos tengan relámpagos hermosísimos de poesía… Lo cual… ¿cómo diría? ... Lo asemeja, lo acerca a otros grandes narradores latinoamericanos, como José María Arguedas, por ejemplo, o el propio (Juan) Rulfo, digamos. Es decir, que no existían cuando Manauta escribía aquellos libros de poema, no existían para nosotros, quiero decir… bueno… eso también… esa mirada poética sobre el lenguaje es lo que lo lleva a él a meditar sobre la materia verbal de su narrativa. Manauta dice que aquella Entre Ríos sin puentes y sin túneles era una isla autosuficiente, que le dio también cierta autonomía cultural. Y dice que él nunca quiso evitar eso en sus textos”. Adriana Manauta “Yo sé dónde me crié y cómo me crié. Peor, cuando me tocó hacer la presentación de la última edición de ´Las Tierras Blancas´, yo conté cómo de pasar a ser un escritor joven desconocido, no leído, pasó a ser ¡Juan José Manauta! … que la obra que lo catapultó a su deseo y a su empeño de ser -como decía él-, de ser escritor, él decía para bien, para mal o para regular soy escritor. Y nunca se le ocurrió ser otra cosa, según dicho por él en algunas entrevistas que vos habrás visto. Entonces, primero mi papá era un desconocido, un militante. Eso sí lo sabíamos perfectamente nosotras en casa, no se nos ocultaban cosas. Y bueno, qué sé yo, cuando salió ´Las Tierras Blancas´ no sabía leer, así que me lo leyó mi mamá, con algunas partes no me las leía y después crecí, imagínate que yo nací en el ´51 con ´Los cuentos para la dueña dolorida´. Ese es mi recuerdo, ¿no? ´Las Tierras Blancas´ y ´Los cuentos para la dueña dolorida´… Y mi papá era un militante, era un tipo… Mirá, yo ahí en lo de las Tierras Blancas digo, cuando escribió ´Las Tierras Blancas´ tenía 36 años. Estaba casado con mi mamá en ese momento. Tenía 2 hijas: Leticia y después yo. Y era un militante político. Él trabajaba en una empresa de seguros y era delegado gremial. Y, por supuesto, todo el mundo sabe que era militante del Partido Comunista. A mí me parecía que muchas de las cosas que yo leía en ´Los cuentos para la dueña dolorida´, específicamente el cuento ´Los chanchos´, eran invenciones de mi papá, que había pibes que comían de la basura, que eran invenciones de mi papá porque mi papá era comunista. Entonces, inventaba que había chicos que comían de la basura. Mirá… aparte en qué país vivíamos. En Buenos Aires no se veían la gente revolver la basura. Sin embargo, a partir del 2001 o del 2000, eso es la habitualidad”. Alfonsina Kohan “Yo tendría que pensar en dos grandes aspectos, digamos, uno el que tiene que ver con mi labor como investigadora. Yo pasé 17 años de mi vida investigando la obra de Juan José Manauta. Bueno, de hecho, es el trabajo en torno a mis dos carreras de posgrado, y el resultado de eso lo pude sistematizar en el año 2023, en un libro de que a mí realmente me pone muy feliz, porque creo que es el que pone en debate la obra completa de Manauta a partir de una propuesta que lo que sostiene es que, al margen o en relación con un realismo social que sí está presente en la obra de Manauta y que es indiscutible, también aparecen una serie de experimentaciones con la narración que rompen con la linealidad de las tramas narrativas. Pero, al mismo tiempo, cada uno de los textos en cualquiera de los géneros en los que Manauta incursionó tienen que ver con un profundo compromiso social a partir de una narrativa y de una poesía que es netamente ´denuncialista´. Denuncia las diferencias de clases, denuncia las diferencias genéricas, la opresión, las marginalidades, pone voz a los desplazados del sistema capitalista Y yo siempre cuando hablo de Manauta digo que, quizás, una de las cuestiones que más interpelan de su obra es la profunda vigencia que tienen los aspectos que su obra denuncia, como el hambre, como las mujeres sometidas a la prostitución, como las infancias que no son tales y que quedan inconclusas por ese hambre, por la pobreza, por la opresión, por el silenciamiento y por la indiferencia de las clases dirigentes. En cualquier gobierno, su obra empezó a escribirse a finales de la década del ´40 y termina de escribirse la obra publicada en la década del ´90. Hay algunos textos, narraciones inconclusas, poemas que son posteriores, pero, lo cierto es que aún los textos de finales del ´40, así como los más cercanos a los años 2000, los que se publican póstumamente, tienen una vigencia que -insisto- asusta”. Su padre era almacenero y su madre, directora de una escuela de alfabetización donde los chicos iban a comer, además de aprender a leer y escribir. Aunque se recibió de maestro en Gualeguay, apenas terminó la escuela secundaria se fue a estudiar Letras a La Plata. Y en Buenos Aires, además de poeta y narrador, fue peón, corredor de seguros, imprentero, tipógrafo, corrector y redactor en diarios y revistas del Partido Comunista, al que estuvo afiliado. Fabio Wasserman “A Juan José Manauta lo conocí por su literatura. A mí me impactó muchísimo cuando me encontré con ´Las tierras blancas´. Fue un libro que me transformó como escritor y creo que en los lugares más sensibles que uno puede encontrarse como lector. Y el transcurrir a partir de esa novela de Manauta, el contacto y el contacto personal con él, tuvo vinculado a que, con un grupo de escritores, Pablo Ramos, Hernán Ballón, habíamos formado una editorial, una editorial autogestiva que se llamó ´Editorial del Subsuelo´ y la intención nuestra era publicar autores argentinos que no tuviesen… no solamente dentro del circuito comercial, sino que, si bien habían tenido un gran éxito en sus publicaciones, ya estaban descontinuados. Y para nosotros fue clave ahí ubicar la obra de Manauta, la obra en particular ´Las tierras blancas´”. Roberto Romani “´Chacho´ Manauta militó en el comunismo, como se sabe durante mucho tiempo, ya a los 23 años ya se vio afiliado al comunismo. Al poco tiempo se casa con Katy Russo, regresan a Gualeguay en una época difícil. Y en el año ´44 es detenido. Lo detienen, lo llevan a Paraná, después a Buenos Aires, porque él había firmado un manifiesto en contra de la revolución. Bueno… al poco tiempo comenzó a trabajar en el diario ´El Ahora´, en Buenos Aires, y allí es cuando hablábamos anteriormente, se produce su primera publicación, que es ´La mujer de silencio´, un libro que yo he leído muchas veces y que es de alto vuelo en lo poético. Después en el ´52 vendrían ´Los aventados´, en el ´56 ´Las tierras blancas´, en el 58 ´Papá José´, en el ´61 recibe el Premio Nacional de las Artes por los cuentos para ´La dueña dolorida´. En el año 1980 publica ´Los degolladores´, en el ´85 ´Disparos en la calle´, y ´Colinas de octubre´, que merece el premio Fray Mocho. Uno de los acontecimientos también en su vida de creador se produce en el ´98 cuando se publica la antología de sus cuentos con el título ´El llevador de almas´, y para los entrerrianos la gran satisfacción que tuvimos cuando en el 2006 la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) edita sus ´Cuentos completos´. Él me dijo en un reportaje que yo lo realicé, que se sentía absolutamente feliz de una de las grandes felicidades fue esta… la de que todas sus obras, todos sus cuentos, fueran reunidos en una publicación además bellísima por la de Eduner; de tal forma que tuvo la enorme satisfacción de ser reconocido y aplaudido por los suyos, que no es común en estos tiempos de creadores”. Adriana Manauta “No era con mi abuela, era con su abuela. Su abuela, doña Juana Alcalde de Herrero, la abuela de él y la abuela de Liliana y la abuela de todos los Herreros y los Manautas y los Silva. Este… se iba a filmar ´Las Tierras Blancas´ y entonces estaba la bisabuela, Juana, en la casa de mi abuela o en la casa de mi tía, no sé con cuál de las dos casas. Y, entonces, a Hugo del Carril lo sientan, como era el invitado de honor, al lado de la bisabuela. Y entonces, dice, buenas tardes, no sé qué, señora, no sé qué. Y la vieja le dice: bueno, yo tengo un nieto que se llama ´Chacho´ o que se llama Juan José y va a venir Hugo del Carril… -esa es la anécdota-, va a venir Hugo del Carril, ¡mire usted qué importante que es mi nieto! y se lo estaba diciendo Hugo del Carril”. Alfonsina Kohan “Una de las estrategias con las que él experimenta con las formas narrativas es la incorporación de textos líricos a la prosa narrativa. Tal es el caso del capítulo cuarto de ´Las Tierras Blancas´, que empieza con una poesía que es el hambre, donde el hambre va a terminar siendo, junto con Odiseo y la madre, el tercer gran protagonista de la novela… ese hambre que está arraigado a la tierra, ´a los seres oscuros de la tierra´ -dice Manauta-, y que configuran en el personaje principal, que es Odiseo, el anhelo del héroe, esto que él sintetiza al final de ese poema diciendo, ´llevaba una moneda más en su bolsita de género y una determinación en sus médulas, comer´. Esto es tremendo, yo les decía que, además de la gran admiración que tengo al escritor, tengo un profundo cariño por quien fue mi amigo. Yo pude visitar a Manauta cuando, unos 6 años antes de que partiera, y labramos una amistad maravillosa. De hecho, yo almorcé sola con él el día que cumplía 90 años. Creo que es un privilegio que no voy a olvidar en mi vida. Fui, creo, la única persona a la que él, desde el mail de su esposa, le mandó un correo electrónico, él se jactaba de no usar computadoras, y es un 99%, verdad, porque yo tengo un correo escrito por él. Pude sentarme con él, hablar de muchas cosas hermosas y terribles de la vida, a pelearnos muchísimo sobre nuestras posturas ideológicas, sobre la existencia o no de Dios, las bondades o no del comunismo. Pero, al mismo tiempo, pude preguntarle a él por qué el hambre se constituye en un personaje de las escenas narrativas, de las tramas también de sus textos líricos. Y, bueno, esto tenía mucho que ver con su infancia. Su mamá, doña Pancha Herrero de Manauta, era directora de la Escuela número 8, la escuela infantil suburbana, que estaba en Gualeguay, emplazada muy cerca de las tierras blancas. Las tierras blancas es un territorio que existe, es un territorio que se anegaba mucho, donde nada crecía, donde los yermos poblaban… perdón… primaban en la escena, y los niños que asistían a la escuela donde su mamá era directora y que eran sus compañeritos de escuela, claramente, cuando conseguían una moneda, en lugar de comprar golosinas como hacia él o sus hermanos, compraban galletas”. A mediados de los ´60 se fue alejando de la militancia política cuando el Partido Comunista se había convertido en una federación de tontos sectarios que adherían incondicionalmente a la Unión Soviética, según sus propios dichos. Después de una primera novela que había sido recibida con críticas, “Los aventados” en 1952, publicó “Las tierras blancas” en 1956, donde narra el éxodo de los campesinos entrerrianos a causa del avance de los latifundistas. Esa historia, elogiada por Abelardo Castillo, fue llevada al cine por Hugo del Carril en 1959. Miguel Ángel Federik “Manauta… lo ideológico de Manauta, yo creo que está en la elección de ese lenguaje. Porque sus personajes, unas aulas entrerrianas, suburbanas, marginadas, y lo hace con una maestría de dosificación total. No hace folklorismo, ni utiliza arcaísmos o palabras inventadas para esa criatura digamos excluida ¿No? Irradiada de una sociedad… bueno… en fin… donde los grandes campos, las grandes estancias, las grandes posesiones eran ocupadas por otros y estos hombres, sus familias y sus niños, marginados, arrinconados, a los lugares improductivos e inundables de las orillas del Gualeguay. Las tierras blancas existen. Tan es así que cuando se propone con Hugo del Carril, la filmación de la película sobre las tierras blancas, lo primero que hace Manauta es traerlo a Del Carril a mostrarle las tierras reales”. Adriana Manauta “Cuando era chica era muy difícil, porque teníamos la historia de que mi mamá, ellos vivían en La Plata cuando nació mi hermana… mi hermana nació en enero del ´46. Ellos vivían en La Plata y mi mamá era… habían sido compañeros de la facultad. Mi mamá estudiaba Filosofía y Ciencias de la Educación y mi papá Letras. Los dos se recibieron más o menos el mismo año y mi mamá era profesora de primaria, pero profesora verdaderamente de primaria, porque ella era maestra de la Escuela Anexa a la Universidad de La Plata, que según mi vieja eran dos pibes, eran todos varones y pibes… eran los pibes que entraban como si fuera el primario del Nacional Buenos Aires, suponte. Bueno… este… entonces la época, en esa época, mi mamá dijo, comentó, ella se llamaba señora de Manauta, comentó que su marido trabajaba en el diario ´La Hora´. Era un diario del Partido Comunista y entonces la dejan cesante y se queda sin trabajo. Entonces, a partir de ahí se vienen a Buenos Aires y mi mamá de esos chicos súper dotados que ella decía o de chicos muy inteligentes pasa a dedicarse por una amiga de mi papá a los niños con capacidades especiales. Después fueron los chicos Down, por un ministro de Educación de Frondizi que fue (Luis Rafael) Mac Kay, que era de Gualeguay. Y tenía un hijo Down, Julito… Julito le decían en mi casa y en la escuela donde mi mamá trabajaba. Entonces, cuando éramos chicas, acórdate en la década del ‘60 o del ‘50, en la época de Frondizi perdón, el Plan Conintes (Plan de Conmoción Interior del Estado) … Entonces, no se podía decir que el papá de uno era comunista, no había esa libertad, era algo que se ocultaba”. Fabio Wasserman “Fue por eso, digo, antes de pensar en mi acercamiento y qué es lo que a mí me impactó de su literatura. Fue por eso que cuando decidimos editarlo, nuestra editorial era una editorial pequeñísima, o sea, publicamos muy pocos títulos. Pero, era una editorial que iba a fracasar, porque de hecho fracasó como editorial. Pero, no fracasó en la selección de los de los autores que publicamos. Y el libro de Manauta era para nosotros un libro de orgullo. No estaba en ningún lado ´Mayo del 69´. Pero, tampoco estaban los otros libros de él y recién fueron recuperados tras la muerte de Juan José por la UNER, por el trabajo de la Universidad de Entre Ríos, o sea por un trabajo te diría de culto a la literatura que Juan José proponía”. Alfonsina Kohan “Bueno, hay algunas que son evidentes. Odiseo, sin dudas, realiza un periplo como el de Ulises para regresar a Ítaca, solo que el periplo de Odiseo es el del hambre, el de conseguir monedas y volver al rancho para llevárselas a su madre y poder comer. Es el viaje de cada día para conseguir comida. Con un final muy distinto al Odiseo de Homero, digamos, es un héroe en el sentido novelesco, no perfecto y acabado como el héroe épico, sino un héroe trágico en este caso. La madre está inspirada en la madre de Máximo Borghi, que fue la primera novela que él lee en serio a expensas de un tío suyo, que era anarquista, y cuando él lee la obra de Borghi, dice, yo quiero escribir como este tipo. Esas dos manifestaciones están explícitas en su obra. Luego, aparecen otras que son ineludibles cuando él escribe su libro de poesías ´Entre dos ríos´, el epígrafe inicial es ´Un fresco abrazo de agua, la nombra para siempre´, y ahí aparece un Mastronardi, que es el mismo Mastronardi, que él va a salir a buscar en un auto en Buenos Aires en su última novela, junto a la protagonista que se llama Reina… él… digo, porque el protagonista se llama Juanjo y es un alter ego del autor, y salen en un frenesí entre un poco de mucho alcohol, porque había sido una noche de juerga, a buscar por Buenos Aires a Mastronardi. Y es Mastronardi, Carlos Mastronardi, no un Mastronardi inventado, ¿no? Hay una influencia en su poesía de Juan L”. Miguel Ángel Federik “Lo ideológico en Manauta, que es absolutamente conocido y estrictamente biográfico, ya lo sabemos. Esa ideología, ese modo, ese modo de pensar y de ver el mundo. Y de extrañar otro mundo más feliz. Y aspirar a él nuevamente. Yo creo que está más en la realidad que en lo ideológico. Esas tierras blancas siguen existiendo. Los aventados siguen existiendo. O sea que diría que respecto de la obra de Manauta, la realidad es más ideológica que la voluntad del autor, ¿no? Manauta también es muy cuidadoso y muy dosificador de esas cuestiones, ¿no?”. Adriana Manauta “La militancia era algo normal. Yo nunca milité en el PC, pero toda mi generación, yo tengo 74 años, toda mi generación o la mayoría de mi generación, por ahí no mis amigas de Vicente López, pero éramos militantes. Vos entrabas a Filosofía y Letras, yo entré primero… antes que a Medicina entré a Filosofía y Letras… a mí estudiar Medicina me salvó la vida. Entrabas a Filosofía y Letras y militabas y mi hermana también. Era algo… soy de esa generación. Tuvimos algunas discusiones con mi viejo… serias… y nos peleamos mucho por política muchas veces y digo ¡qué boludos pelear por política! Ahora lo pienso, jamás me pelearía con algún hijo mío por la política”. Juan José Manauta fue amigo de grandes referentes de las letras argentinas como Juan L. Ortiz, Amaro Villanueva, Carlos Mastronardi, Enrique Wernike, Pedro Orgambide y Bernardo Verbitsky y recibió importantes galardones como la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Su militancia en el comunismo, la pagó caro ya que no pudo ejercer como profesor en Entre Ríos y durante el peronismo fue detenido y expulsado de la provincia. Miguel Ángel Federik “Si uno piensa, por ejemplo, en la inundación, un texto de la inundación del propio Martiniano Leguizamón, vamos a ver que cuando refiere a ese mismo hecho, que refiere Manauta, Martiniano Leguizamón, si tuvo ese hecho en sus campos, en sus propiedades; ahí en la zona del Clé, entre Tala y Gualeguay. Y la inundación consiste, según Martiniano Leguizamón, bueno, en la intuición de los paisanos que sabían que la creciente venía, antes de que lloviera, antes de que llegara. Y toda la proeza consiste en el elogio de sus peones que le salvan sus vacas, digamos. Mientras tanto que la inundación en Manauta cobra otro sentido, habla de otras tragedias, habla de otros dolores, ¿no? Habla de aquello que está en la canción del ´Chacho´ Müller, este río que nos da y nos quita, ¿no? Él lo dice hablando del Paraná, pero bueno, el Gualeguay también, a los desplazados les da y les quita, ¿no?”. Adriana Manauta “Y dos cosas que me quedaron de mi papá aparte de esa admiración que siento por él. Primero porque es un escritor de la hostia, es muy… era muy buen escritor, uno de los mejores. Eso sin duda. Entonces está eso, por un lado. El cuidado por la palabra que tenía, aunque puteaba. Este, pero a mí me dejó dos cosas más. Una es el amor, y esto también se lo debo a mi mamá, porque en ese sentido eran muy compatibles… el amor al agua y al mar, y a bañarme en el mar y en el río, y donde hubiera agua, ahí yo voy. Y eso se lo pude transmitir a mis hijos y me encantaría transmitírselo a mi nieto. Y eso es un amor que mi papá tenía y mi vieja también. El amor al agua, al mar, a la naturaleza”. Fabio Wasserman “Como escritor que lee, yo te diría que la categoría poética de Manauta es la que se refleja también en su narrativa. Por eso es un autor muy particular que, en todos sus libros de cuentos, en sus novelas, uno encuentra un decir poético. Luego lo encontrás en su poesía, en que es el modo, creo yo, más complejo de la escritura, el más desgarrado porque es aquel que no lleva una narrativa, sino que es la palabra misma la que despojada a uno, lo encuentra en situación de incomodidad… de incomodidad con consigo mismo”. Alfonsina Kohan “Su obra está impregnada de esa militancia, claramente, su vida también. Hay una novela que a él no le gustaba mucho, que es ´Papá José´, donde el protagonista es un militante comunista que en un momento está preso por su militancia y, bueno, dentro de la cárcel de Devoto organiza -a la manera de los principios del comunismo-, toda una distribución equitativa de las cosas que van recibiendo los presos para que todos tengan lo mismo, la misma cantidad de comida, la misma cantidad de abrigo. Y va cobijando al salir de la cárcel, en su pieza, en su cuarto de pensión, a cada uno de los personajes que van atravesando la novela y la postura es fuertemente de una solidaridad de clase, de un cobijo al desprotegido, que está muy marcado. A él no le gustaba justamente esa novela porque decía que era demasiado panfletaria. Pero, nosotros vamos a ir encontrando en toda su obra esto, porque hay un poema de él que dice que el hombre está en la cuchilla y no hay invasión que no lo haya traído, no hay milicia que no lo haya enrolado, o sea, como que el hombre del campo, el hombre de las clases bajas, la mujer de las clases bajas, las mujeres desplazadas, son las que siempre van a estar sometidas, son los que siempre van a estar sometidos a determinadas situaciones sociales”. Miguel Ángel Federik “El gaucho es antes que nada un invento de los doctores de Buenos Aires… es porque la literatura gauchesca fue hecha ahí. Borges decía -con toda razón- que los gauchos no habían dejado ninguna obra escrita. Por lo cual la literatura gauchesca tenía mucho de importación. Mientras que en la obra de Manauta, esa voluntad -¿cómo diríamos?- de formación de ese arquetipo, de propaganda o de denostación, no existe. Él habla de seres humanos comunes, naturales, y, sobre todo, de esos hombres, del suburbio, de las ciudades, pero también del suburbio de la civilización, del trabajo, de las riquezas abandonados de a sí mismos ante todas las inclemencias no solo del Gualeguay. Sino después en cuanto el Gualeguay va a terminar en el delta y en las islas y bueno es otro tipo ¿no? Es decir, Martín Fierro no era un pescador, supongamos… Y nosotros hemos tenido esos personajes pescadores digamos, ¿no?”. Solo después de cumplir los cuarenta años, Manauta se animó a la escritura de cuentos, el género por el que hoy mejor se lo recuerda. Los que estudiaron su obra no dudan en remarcar que sin duda en el cuento fue donde logró, con una lucidez que pocos escritores alcanzan, la sabiduría. Adriana Manauta “Y cosas negativas no me quiero acordar. No me parece que es el momento, pero las debe haber tenido, porque nos hemos peleado por política, por no sé qué, mucho… un carácter de mierda los dos. Y te voy a contar algo muy lindo, una anécdota. Mi papá era el mayor de 6 hermanos. Con algunos se llevaba muy bien y con otros no se llevaba tan bien. Pero, sobre todo, con la que le seguía a él, se llevaba muy mal. Y esa esa mujer, Collie, la tía Collie, tuvo 8 hijos. Una de las hijas es más o menos de mi edad. Imagínate que en 8 están entre Leticia y yo y entre… bueno... Y mi prima me dice tu papá y mi mamá eran se llevaban muy mal, pero nosotras somos como hermanas y es así: somos como hermanas. Y algo más, mi papá y mi tía Collie eran los más parecidos físicamente. Vos los ves, los veías o ves unas fotos y eran muy parecidos. Mi prima y yo eran muy distintas cuando éramos chicas y ahora cada una, ella se parece a su mamá, yo me parezco a mi papá y parecemos hermanas de verdad, físicamente (…) Soy médica porque una vez fue muy duro cuando le dije… no voy a estudiar más… yo quería estudiar medicina y dije no muchos años, son como 10 años, no sé cuánto y me dijo que el tiempo se me iba a pasar igual, estudiando o no estudiando, que mejor es estudiando… Bueno, ahora soy médica, pero renuncié a todo eso”. Miguel Ángel Federik “En primer lugar… en primer lugar, está su literatura abre una mirada. Abre una mirada sobre unos territorios que no son los que diríamos estrictamente turístico, estrictamente urbanos… en fin… de ciudad, de universidad, es de rutas asfaltadas… Es otro margen, es otro margen, bueno, que en algunos lugares aún subsiste, en algunos lugares deliberadamente aún se conserva. Pero, habla de un tiempo… habla de un tiempo que de alguna manera subsiste en términos políticos. Los procesos de exclusión y de marginación de nuestra gente hacia los suburbios, hacia las márgenes y hacia los lugares más improductivos y menos carentes de servicios y de Estado, siguen existiendo hasta el día de hoy en nuestras ciudades, ¿no? Manauta ayuda a pensarlo a eso en otro tiempo… En un tiempo, ¿cómo diría? más rural, más natural, menos orgánico, menos socializado, ¿no?”. Alfonsina Kohan “Gualeguay está todo el tiempo en su obra, Entre Ríos en general, pero Gualeguay en particular hay un libro que se llama ´Colinas de octubre´, ´Las doradas colinas de octubre´, refiere a las cuchillas o a las lomadas si ustedes quieren, para ser más exactos con lo que implica la geografía entrerriana y las guerras jordanistas que se dan en el seno de lugares reales de nuestra provincia, como son el Arroyo Don Gonzalo, como son como el Clé, Rincón de Nogoyá… el libro es una serie de cuentos encadenados que podrían leerse también como capítulos de una novela y que tienen un antecedente en su libro anterior, en dos cuentos, y en su libro posterior, también en dos cuentos: ´Vista´ y ´La imagen resplandeciente´. Los personajes son un mayor del ejército jordanista, y su fiel escudero, Martín Flaco, a la manera de Sancho Panza o Martín Fierro, si vos querés. Y, realmente, lo que hay ahí es una reivindicación de la figura de la Revolución Jordanista, de la figura de López Jordán por encima de Urquiza, quien posiciona claramente como un traidor a la causa de la Confederación”. Fabio Wasserman “Yo creo que no diría que dialogan, creo que está integrado con la construcción literaria y política del autor. Es decir, pienso que hay muy pocos autores, muy pocos escritores, muy pocos artistas y es un tema del que me interesa siempre profundizar o me interesa, tengo… así como una inquietud y también lo he conversado con él en donde la obra del artista y acá sí digo hay muy pocos donde la obra del artista y el artista van de la mano. Entonces, no digo que dialoguen, sino que tiene la misma calidad y cualidad el autor y su obra. Y eso es muy extraño, es muy raro. Yo por lo general me encuentro con las obras de los autores y puedo amar autores, pero al autor a veces no quiero ni saber de qué se trata la vida de ese autor. Acá hay una integridad que creo que tiene que ver con la sensibilidad de él”. Adriana Manauta “Primero te voy a contar que Juanele Ortiz era un ser maravilloso, que yo, para mí, Juanele Ortiz era… pero con él vino a casa a contar cuando volvió de China, viste que él estuvo mucho tiempo, él contaba cómo en la Unión Soviética también les pidió agua caliente a los guardias para tomar mate. Y era un tipo que comía así, el pedacito de pan así, y era muy delicado, muy fino y contaba la historia más atroz de la manera más sutil y más amorosa. Y eso me gustaría a mí aprender de Juanele Ortiz”. Alfonsina Kohan “A mí la obra de Manauta -insisto- es una obra que me parece que tiene una vigencia que asusta, que interpela, que ayuda a tomar conciencia, y siento que es una obra digna de ser leída, y que traspasa las generaciones, traspasa los momentos históricos. Cuando pienso en crisis sociales actuales y económicas también, pienso en que muchas de ellas fueron relatadas, fueron expresadas líricamente en su obra muy anterior a los tiempos que estamos viviendo, y eso creo que es lo que hace que un escritor haya podido producir una obra que me arriesgo a decir, ya se está convirtiendo en un clásico, o sea, va a ser una de esas obras que no van a dejar de leerse”. En 2010, con 90 años, la Cámara de Diputados de la Nación lo distinguió como “Mayor Notable”, a propuesta del entonces legislador por Entre Ríos, Lisandro Viale. La distinción le fue otorgada “a raíz de su extensa obra literaria que plasmó sin dejar de hablar de su universo chico: el río, la ciudad cosmopolita, el campo y especialmente el pueblo que lo vio nacer”. Falleció el 24 de abril de 2013 a los 93 años. Fue velado en la Biblioteca Nacional rodeado de familiares y colegas, y sus restos fueron cremados y esparcidos al río Gualeguay, tal como lo había deseado a sus seres queridos. Roberto Romani “Las hijas de ´Chacho´, Leticia, Adriana, Adelaida y Josefina, siempre tenían presente a la gente de Gualeguay, al pueblo de Gualeguay; porque ´Chacho´ venía siempre que podía a darse una vueltita por su Gualeguay querido… Donde se lo respetaba y quería igual que en este momento, ¿no? No se difunden, lo necesario sus obras, pero está en el corazón de su pueblo. Cuando cumplió 90 años, editó por su cuenta ´Entre dos ríos´, es un libro de poemas, y allí decía que cumplir 90 años es como llegar a una cima. Desde allí se ve el precipicio, pero también se puede mirar a lo lejos. Y en el 2010, un gran acontecimiento, porque 3 años antes de su adiós, la Cámara de Diputados de la Nación lo declaró mayor notable… 93 años -como decíamos- tenía ´Chacho´ Manauta cuando murió el 23 de abril de 2013. Y ocurrió un hecho singular, él murió en Buenos Aires, allí fue sepultado. Pero, los primeros días de mayo, su familia volvió a Gualeguay, se dirigió al puente Pellegrini, y allí entregó sus cenizas al río nombrador… el río Gualeguay, que fue testigo de sus juegos infantiles, del primer amor, se llevó el alma del gran escritor de Gualeguay, del gran poeta y cuentista de Entre Ríos”. Miguel Ángel Federik “Yo creo que es un clásico en el sentido de que es un escritor imitable. Imitable teniendo en cuenta dos conceptos muy parecidos, pero diametralmente opuestos, que son lo análogo… Lo análogo en la escritura lleva a la derivación, lleva a la imitación. Mientras que lo homólogo lleva al conocimiento y a la percepción de los procesos de escritura ¿no? Y a los procesos de mirada. Yo creo que Manauta elige un lugar, elige un lenguaje, elige ciertos tipos de personajes y con todo eso creo que también se elige un destino, un destino entrerriano, vamos a decir”. Alfonsina Kohan “Y a él se lo había encasillado por la crítica como un escritor netamente realista. Lo que para mí es parcialmente cierto, estaría faltando todo lo otro que yo les decía, la experimentación con las formas narrativas, la inclusión de la lírica en las tramas narrativas, la problematización social a través del compromiso y el ´denuncialismo´, eso excede los límites del realismo, ¿no? O en todo caso, no es solamente realismo. Y hay un segundo factor que sí es ideológico… Manauta fue proscripto durante el peronismo -como les dije- estuvo preso, proscripto durante el peronismo -como les dije- estuvo preso, ingresó en las listas negras de la dictadura, y en este país donde no hemos leído a Borges por ser considerado de derecha y al mismo tiempo y simultáneamente no leíamos a (Julio) Cortázar por ser de izquierda, no leer un escritor comunista no es algo raro. Me hago cargo de lo que digo”. Fabio Wasserman “Creo que hay un lugar de Manauta que aparece después de muchos años de sus primeras publicaciones, muchísimos… acá… tengo libros del ´50, del ´60. Un recorrido de Manauta enorme y que por suerte las universidades se dedican a estudiar su obra. Creo que después se ve este otro aspecto injusto que hace que estos autores, como Juan José Manauta, como Juan L, no tengan la presencia que deben tener en nuestra literatura, en los canales más afables, más comunes. Pero es un autor que debe ser reivindicado todo el tiempo”. Roberto Romani “Yo, como muchos de ustedes… leí apasionadamente las novelas, los cuentos, los ensayos de Juan José Manauta. Pero, como poeta sentí la necesidad de consustanciarme con su obra. Aquella ´La mujer de silencio´, que es el título de su primer libro de poemas y además uno de los poemas más lindo que tiene que tiene ´Chacho´… ´La mujer de silencio´ … ´Yo sé que nos enredaremos en la cabellera azul de la tarde más allá, más allá del sauce caído de amor´. Así comienza, pero decidí elegir para el programa ´Hombre en la cuchilla´, que lo escribió en 1956… ¡Fíjense! ¡Hace 69 años! … Y que dice: ´ Es el hermano / que construye su casa, labra su tierra / y doma su caballo; / el que dominó las sabandijas, / el autor de su historia y de su canto. // No hubo invasión que no lo desangrara, / ni milicia que no lo haya enrolado; / probó su lazo en todos los rodeos / y no dejó pasar un año sin sembrarlo. // Y aquí está con su flor y su paloma, / como un héroe que acaba de fundar su recuerdo. / Su río se abandona a los colores, / le pone nombre al tiempo / y alguien recién llegado / le descubre su fábula en el suelo´”. Adriana Manauta “Cuando mis viejos se separaron, yo tenía 18 años y fuimos a Gualeguay con mi papá. Mi papá y yo. Y entonces, en el camino -él tenía 47 años- me dijo: cuando yo me muera quiero que me cremen, era algo rarísimo. Yo tenía 18 años en el año ´69. Quiero que me cremen y mis cenizas las tiren al río Gualeguay, a la altura del Puente Pellegrini. Me lo dijo a mí y por supuesto yo me lo tomé al pie de la letra; porque en algún momento alguien, creo que la mujer dijo: no, no vamos a hacer esto… y yo dije, a mí me lo dijo mi papá... Así que el puente… estaba el viejo puente Pellegrini estaba roto, lo había arrasado el agua. Y, sin embargo, y tenía un cartel de que no se podía pasar. Y, sin embargo, todos atravesamos hasta mis tíos, levantando la pierna para poder pasar y llevar las cenizas ahí. Así que yo me emocioné más en ese momento que en su velatorio. En ese momento porque era, mi papá volvía al río de donde era, y de donde toda la familia habíamos disfrutado y así que fue algo muy lindo y muy luminoso. Después he vuelto, porque uno de mis tíos, un hermano muy querido, también quiso ir ahí o los hijos lo llevaron ahí, así que fue algo muy luminoso. ¡Ah!, vos sabés que a mi papá lo velaron en la Biblioteca Nacional... Yo hubiera preferido algo más íntimo, pero bueno, la decisión, no todas las decisiones las tomo yo. Pero, quiero decirte que… y bueno, que no tengo otro padre, así que este padre que me tocó en la vida fue el mejor para mí. Y hasta sus cosas duras hoy las miro de otra manera. Pero, también era muy divertido, era muy… jugábamos al póquer juntas. En un verano jugábamos al póquer con él ¿cómo se llamaba el director de la Biblioteca Nacional? Ahora no me voy a acordar… (Héctor) Yánover… y su mujer y mi mamá no jugaban… ni al Chinchón jugaba mi mamá. Entonces, así que nada, estoy muy orgullosa de ese padre”. Memoria Frágil: Juan José Manauta, el autor de una obra mayúscula
Ver noticia original