16/11/2025 10:48
16/11/2025 10:47
16/11/2025 10:47
16/11/2025 10:46
16/11/2025 10:46
16/11/2025 10:46
16/11/2025 10:45
16/11/2025 10:45
16/11/2025 10:45
16/11/2025 10:45
» Diario Cordoba
Fecha: 16/11/2025 09:19
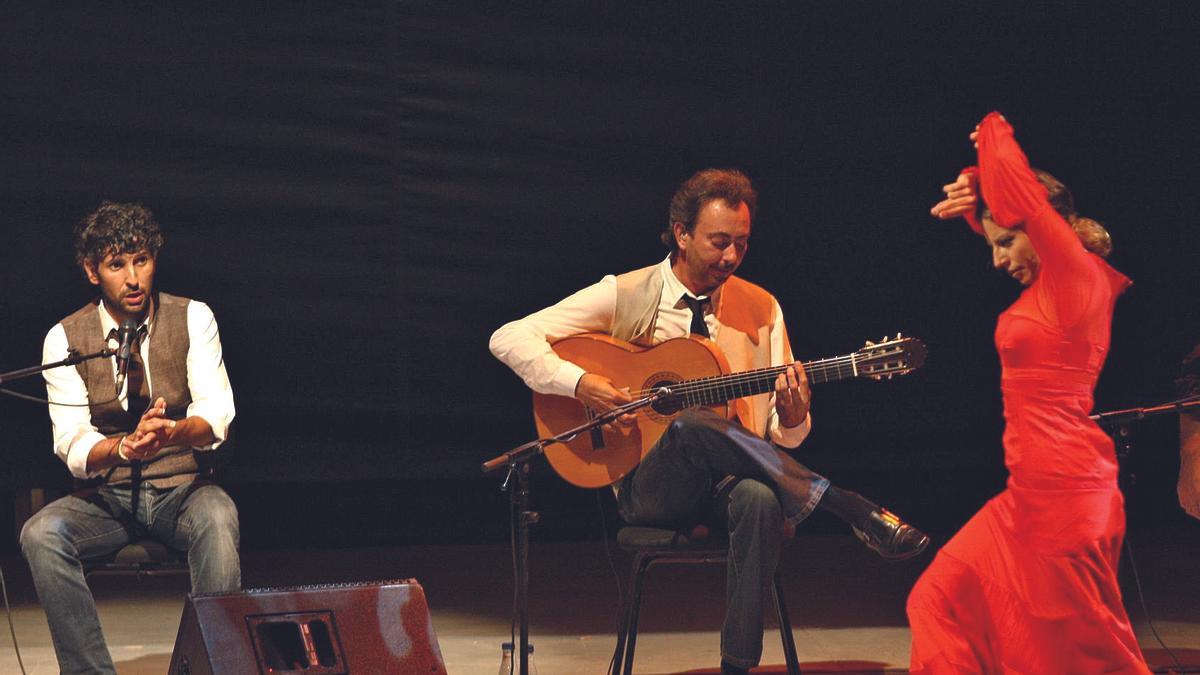
Que el flamenco era patrimonio de la humanidad mucho antes de que la Unesco tuviera a bien declararlo oficialmente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en noviembre de 2010, es algo que podría pregonar cualquier amante de nuestra música más identitaria. Por otra parte, no han faltado voces que promulguen que esta deferencia de la Unesco no ha servido absolutamente para nada, más allá de llenar pancartas de postureo político. No podemos evitar pensar que, desde el principio, hubo -y hay- quienes no entendieron lo que significaba este reconocimiento y también que las actitudes derrotistas nunca han servido para construir nada. Lo mismo alguien pensó que este distintivo era como una paga de Navidad o un puesto de funcionario, pero no, nada más lejos de la realidad; la declaración de la Unesco vino a reconocer «oficialmente» que nuestro arte se distingue por ser una manifestación cultural profunda, integradora, mestiza, autóctona y de excelencia artística. Es un marchamo de calidad, una etiqueta que otorga un plus a la proyección que el flamenco merece. Sí, lo merece, entre mil cuestiones, por haber conquistado hace más de un siglo los mejores escenarios del mundo causando admiración por su singularidad. Por no hablar de la opinión romántica, y no menos cierta, de que el flamenco es patrimonio del alma del ser humano. Ya son quince años desde que en Nairobi nos dieran el «sí quiero» desde la Unesco con un informe de mil páginas que firmaron José Luis Ortiz Nuevo, Gerhard Steingress, José Manuel Gamboa y Faustino Núñez. Un póker de ases que asistió a la candidatura, poniendo negro sobre blanco a los señores del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial para que consideraran que el flamenco merecía ingresar en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, comité que, por cierto, había rechazado nuestro ingreso un año antes y que, por fin, se consumó en 2010. Aquello se vivió como lo que fue, una jornada histórica. Recordamos en el plató del informativo de Canal Sur, cómo el maestro Fosforito y la cantaora Argentina argumentaban y celebraban el reconocimiento y cómo el programa iba conectando con distintos puntos de Andalucía, donde los flamencos lo festejaban como si de las imágenes del premio gordo de Navidad se tratase. Se palpaba un ambiente festivo, de euforia, se había logrado un reconocimiento mundial que ya sabíamos que teníamos, pero el nombramiento era algo así como el «sello oficial» que un organismo de la talla de la Unesco daba a la expresión artística más representativa del país. Enrique Morente dejó para la posteridad la frase certera de «es la humanidad quien es patrimonio del flamenco», y tampoco le faltaba razón. Apenas un mes después, el Ronco del Albayzín nos abandonó para siempre físicamente, no así su legado, que quince años después sigue abriendo caminos con absoluta vigencia. Merecida declaración Atesorando ese reconocimiento mundial que ya teníamos, cuesta entender que el nombramiento de la Unesco no hubiese llegado hace lustros o décadas, pero hemos de afirmar que no todo ha sido un camino de rosas. El flamenco a lo largo de más de siglo y medio ha tenido que conquistar poco a poco un lugar de consideración en la cultura española, lo cual no ha dejado nunca de ser un contrasentido carente de toda lógica. Nos aplauden y nos admiran fuera y aquí se nos mira por encima del hombro. Muy ‘typical spanish’ -y cateto- eso de darle valor a lo extranjero por el mero hecho de serlo mientras al ‘5J’ nacional lo tratas como jamón de York. Quizás se hace necesario usar el retrovisor para tomar conciencia del camino recorrido. La declaración reconoce que nuestro arte se distingue por ser una manifestación cultural profunda, integradora, mestiza... En la celebración del décimo aniversario del nombramiento, hace tan solo cinco años, Fosforito dejó un titular demoledor: «El flamenco sigue siendo la cenicienta de todas las artes». Nuestro genio del cante sabía muy bien lo que decía, pues fue y es figura imprescindible en la historia del cante y protagonista indiscutible de la etapa de revalorización del flamenco, el neoclasicismo que dijera el llorado Agustín Gómez. Fosforito se había forjado como cantaor en plena posguerra cuando el flamenco no valía nada lejos de los focos en los que unos pocos podían subsistir en alguna compañía de artistas y los demás se movían en los sustratos más bajos de una sociedad «desnutrida», en un país devastado por una guerra «incivil». De ahí, pasó en veinte años a visitar más de medio mundo pudiendo palpar cómo los escenarios internacionales se rendían ante el flamenco. Es decir, Fosforito había padecido las miserias del cante y saboreado la miel del reconocimiento mundial de un arte que ama sobre todas las cosas. Por eso afirmamos que nuestro cantaor, mente preclara, sabe lo que dice, sabe que aquí queda mucho por hacer y que no hay que bajar la guardia. Como erudito de lo nuestro, sabe que el problema del flamenco no nació a raíz de la contienda bélica, aunque esa guerra lo destrozara todo. Vayamos más atrás. Complejo de inferioridad Prácticamente desde la génesis del arte flamenco, este adolece de cierto complejo de inferioridad, complejo que no está carente de justificación pues su origen «iletrado» y su desarrollo «en los bajos fondos» de la sociedad (tratado como música de ambientes de gentuza), fueron objeto de rechazo -por ejemplo- por la Generación del 98. Estos intelectuales, afectados por la crisis moral y política que asoló a la sociedad española cuando expiraba el siglo XIX, pusieron de manifiesto sus críticas a determinados elementos políticos y culturales de la nación buscando una regeneración de la misma. El antiflamenquismo, capitaneado por Eugenio Noel, y apoyado -en menor medida- por Unamuno, Azorín, Baroja o Valle Inclán, responsabilizaba -en parte- a la tauromaquia y al flamenco del atraso cultural de España, señalándolos como un obstáculo para la modernización del país. Noel, firme activista del antiflamenquismo, no detestaba la música flamenca pero sí el ambiente de vicio y depravación en el que se desarrollaba; por ejemplo, en los cafés-cantantes, donde la vileza, prostitución y ambientes canallescos, provocaban la decadencia cultural de la sociedad. En definitiva, se trataba de romper con el estereotipo del romanticismo decimonónico, que, según sus ideas, habían degenerado en un carácter incivilizado de la sociedad además de haber mancillado la identidad española. «El flamenco sigue siendo la cenicienta de todas las artes». afirmó Fosforito. Nuestro genio del cante sabía lo que decía Afortunadamente, el antiflamenquismo no fue una corriente homogénea en la Generación del 98 pues tenemos la honrosa excepción de los hermanos Machado, aunque podríamos añadir a Luis Montoto y a Salvador Rueda, si bien el primero fue más costumbrista y el segundo más modernista, y quizás estén fuera de la Generación del 98, pero sí compartieron espacio y tiempo. Felizmente, la Generación del 27 -Lorca, Alberti, Manuel de Falla, etcétera- reconcilió al flamenco con la intelectualidad española sacando a nuestro arte musical de la consideración de «marginalidad social» que la Generación del 98 le había atribuido, elevándolo a la altura de manifestación cultural de primer nivel poniendo en valor, legítimamente, su carácter eminentemente genuino. Esa citada reconciliación se produjo principalmente a raíz del impulso de la primera edición del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, concurso que, como es sabido, conquistó un hijo afectivo (que no adoptivo) de Puente Genil, el moronense Diego Bermúdez Cala ‘El Tenazas de Morón’ o ‘Dieguito Morón’, como se le conocía en la tierra del membrillo sin dejarnos atrás el otro diploma ganador que obtuviese un imberbe Manolito Caracol, que acabaría cuajando una de las carreras más exitosas del flamenco. Luego llegaría el treinta y seis y se puso el contador a cero desde la más deplorable de las miserias. En otro orden de cosas y ampliando ese citado complejo de inferioridad del flamenco, señalamos que también tiene objeto en el menosprecio que la «música culta» ha sentido siempre por nuestro arte que, como decíamos, nos ha mirado por encima del hombro. El musicólogo y experto Faustino Núñez ha protestado repetidamente este hecho considerando que es escandaloso que en el país del flamenco este haya tenido que justificarse, mientras es admirado en el resto del mundo. ¡Qué trabajo está costando que tenga presencia en los conservatorios del país! Por cierto, habrá observado el lector que hemos entrecomillado «música culta». Esto responde a que quizás va siendo necesario que se revise la nomenclatura atribuida a las artes musicales, pues a veces discrimina de forma injusta. Dejemos que sea el propio musicólogo gallego quien lo argumente: «[...] la relación entre la música académica y el flamenco. Hace muchos años que dejé de utilizar la denominación de ‘música clásica’ por imprecisa y muchos más que huyo de la muy extendida expresión ‘música culta’, que parece negar la cultura a la de tradición oral, por desfasada y clasista. Académica me parece la más apropiada, aunque tras unas décadas de flamenco en los centros académicos y a la vista de los resultados también se está quedando fuera de juego. Pero bueno, nos entendemos. Con música académica me refiero a aquella forjada en el ámbito del estudio académico de la teoría de la música que se imparte en los centros de estudio dedicados a estos menesteres». Del mismo modo o dándole la vuelta al argumento para decir lo mismo, que no es otra cosa que prestigiar nuestro flamenco, el también musicólogo y productor Chemi López, afirma que el flamenco es música culta porque posee un repertorio definido (que no cerrado) que reconocemos, que hay que estudiar para poder manejarlo e interpretarlo, y que, por lo tanto, no puede ser tratado como música de segunda porque además ofrece una excelencia artística fuera de toda discusión. Como apunta el catedrático, inmenso activista y aficionado al cante Andrés Raya Saro, el flamenco siempre fue cultura, al menos desde la perspectiva antropológica, pero cultura ágrafa, ya que los escritos solventes «son de hace un cuarto de hora», a lo que añadimos que, solo una mente obtusa puede negar la cultura en «lo popular». Mario Maya, nacido en Córdoba en 1937, ha sido uno de los bailaores más brillantes en la historia del flamenco. / CÓRDOBA Corrientes de pensamiento Hemos querido dejar estos pequeños retazos del ayer a sabiendas de que el arte, la música, se justifica sola. Una manifestación artística que nos define, nos da identidad y que es venerada en todo el mundo, no debería necesitar que la defiendan. Pero es incuestionable que contra lo que sí hay que luchar es contra las corrientes de pensamiento adversas que propagan el analfabetismo cultural. La sociedad necesita ser educada, aunque no lo sepa. Debemos conocer nuestros pasos para saber poner en valor «las fatigas» que el flamenco ha pasado y, sobre todo, para tomar conciencia de lo que nos queda por hacer. Llegados a este punto, cabe preguntarnos ¿y ahora qué? Quince años del nombramiento de la Unesco, ya sabemos que el mundo «oficialmente» reconoce al flamenco como valor cultural, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Y lo que es mejor, ¿qué esperamos que ocurra a partir de ahora? Por un lado, tenemos en 2007 la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que el flamenco se integró en el mismo reconociéndolo como patrimonio cultural, hecho que aplaudimos como acto de justicia ya que somos parte de la identidad andaluza, claro. Lo que no tenemos tan claro es el fragmento del artículo 68 en el que dice textualmente: «Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz». En estos tiempos en los que está tan de moda la «apropiación cultural» llega la Junta de Andalucía y se otorga a sí misma la «competencia exclusiva» de todas las cuestiones enumeradas, como si hasta hoy no hubiese existido el conocimiento, conservación, investigación, formación lejos de los andamios del estado. Sin duda, el tema da para un largo debate que tendremos que dejar para otra ocasión. Estatuto andaluz La inclusión del flamenco en el estatuto andaluz se complementó con la Ley Andaluza del Flamenco de 2023, la cual llegó ¡18 años después! del propio Estatuto, y trece desde la declaración de la Unesco. ¿Alguien conoce algún género musical del mundo que haya precisado de una ley? ¿Ley del pop, de la ópera, quizás? Y lo que es peor, ¿para regular el qué? Según reza en el texto, esta ley desarrolla competencias y establece objetivos como fomentar la creación artística, la investigación, la profesionalización y su integración en la enseñanza, asegurando su diversidad cultural. Más allá de la complejidad de estos objetivos, que tienen otra discusión aparte, nos alineamos con el investigador -y además inspector de educación- Antonio Conde González-Carrascosa, cuando afirma que aprobar una ley que carece de presupuesto para lograr sus objetivos, es lo mismo que no hacer nada; es decir, apropiarse -por ejemplo- de la competencia de la investigación y no destinar ni un euro a la misma, es condenar a la investigación a convertirse en un páramo yermo. ¿Alguien lo entiende? El resultado es el contrario al que la propia ley dice proteger. Gracias a Dios existen quienes se dejan su tiempo y su dinero en bucear en el océano de nuestra historia para enseñarnos a todos un poco más de nuestra cultura. Blanca del Rey, en un taller del Festival de la Guitarra de Córdoba. / CÓRDOBA Si hablamos de flamenco y educación, la sonrisa puede llegarnos de oreja a oreja, como diría el llorado Manolo Sanlúcar. A la luz de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010, por parte de la Unesco, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía creó una comisión con el fin de introducir el flamenco en las aulas de manera curricular. Con el objetivo de modificar el decreto que reglamenta el currículo de educación, y mientras se conseguía o no, se creó una orden que «regulase» de alguna manera el flamenco en las aulas, bajo unas medidas que dieron a luz el programa educativo «Vivir y sentir el Flamenco» como subapartado del programa «Vivir y sentir el Patrimonio». Flamenco en el aula Al abrigo de esta orden, se crean en 2014 los premios ‘Flamenco en el aula’, que reconocen e incentivan los proyectos que trabajan el flamenco en las aulas andaluzas. Estos premios tienen dos apartados: «Elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos» y «Reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes». A lo expuesto hay que añadir que el primer desarrollo obligatorio que recoge una norma específica de flamenco, parte de los decretos de 2023 de enseñanza; de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, especialmente el de Secundaria, que refleja la obligatoriedad en tercero de la ESO de ofertar, dentro de las asignaturas optativas, una asignatura denominada Cultura del Flamenco. Y hasta hoy pare usted de contar porque en ese punto es en el que nos encontramos. La realidad es que quince años después, el flamenco sigue sin formar parte del currículo educativo oficial y los fuegos artificiales que propiciaron el Estatuto Andaluz y la declaración de la Unesco han quedado en palabrería y falta de compromiso real por parte de la administración. De este modo, la presencia real del flamenco en las aulas depende del grado de implicación personal que cada docente, en cada centro, tenga a bien materializar. Nótese que no hemos hablado de colores políticos porque el asunto no va de eso, va de asumir responsabilidades por parte de a quien le toque dirigir la nave desde el Palacio de San Telmo. Toca pues, lo que decíamos, ¿y ahora qué? La declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, además de lo que simboliza la propia designación, debe servirnos para estar vigilantes, para no relajarnos. ¿Imaginan que años después la Unesco acabara eliminando al flamenco de la lista de Patrimonio Inmaterial porque no hemos sido capaces de mantener los argumentos que sustentaron nuestro ingreso en la misma? La cara colorada no se nos quitaría en décadas. Responsabilidad institucional El nombramiento viene a visibilizar la responsabilidad de las instituciones públicas, pues entre todos hemos reconocido -también la Unesco- que el flamenco es un bien cultural que hay que cuidar, que proteger, con actuaciones aplicables a la realidad social del flamenco. Siendo así, objetivos como fomentar la creación artística, la investigación, la profesionalización y su integración en la enseñanza necesitan un plan de actuación y sobre todo presupuesto. Intentaremos explicarnos con algún ejemplo. El flamenco, por su propio carácter, es una manifestación cultural eminentemente vivencial. Es un arte de profesionales, sí, pero tiene la particularidad de que también es cultivado por el pueblo (de hecho, el sustrato está ahí), sencillamente porque siempre ha formado parte de lo cotidiano, su hábitat ha sido -de forma natural- las relaciones humanas de la manera en la que las entendemos los andaluces. Hemos reído y llorado a través del flamenco, hemos compartido la vida con el flamenco en nuestro entorno como si se tratase del oxígeno que inhalamos para respirar. Esta afirmación no puede servir para excluir a las regiones flamencas no andaluzas, claro, como tampoco queremos decir que todos los andaluces canten, bailen o toquen la guitarra. Hay regiones o grupos humanos en nuestra querida tierra que no gustan de nuestro arte ni les interesa lo más mínimo y está bien que así sea. Evidentemente, la sociedad no es la misma de hace ciento cincuenta años, ni la de hace cuarenta. Lejos de los escenarios, los espacios donde el flamenco se desarrollaba de forma natural, han mutado o casi han desaparecido. Pongamos por ejemplo la convivencia familiar y vecinal en las llamadas «casas de vecinos». Esta manera de vivir y la forma de interactuar en estas reuniones propiciaba de forma espontánea que el flamenco fuese el vehículo de comunicación en torno a una candela, en la que cada familia ponía lo que tenía. El alma de estas reuniones era el sentido de colectividad y afectividad entre vecinos, para celebrar un bautizo, una boda o la navidad, etc. Este fenómeno social de convivencia se vio afectado en los años sesenta del siglo XX con el cambio de modelo de habitabilidad. La llegada de los pisos eliminó el espacio de reunión (los patios vecinales) y por lo tanto se redujeron los espacios naturales para el cante. Búsqueda de su espacio Como el agua que busca su cauce, el flamenco encontró, a partir de los años cincuenta, otros nuevos espacios donde desarrollarse en intimidad pero de forma compartida. Hablamos, entre otros factores, de las peñas flamencas y de los festivales de verano. Las instituciones públicas deben velar por la conservación del tejido asociativo porque es donde el aficionado se desarrolla, del mismo modo que se debe trabajar por la implantación real del flamenco en el ámbito educativo. Que nadie se llame a engaño, que haya flamenco en los colegios no quiere decir que a los niños se les enseñe a cantar, bailar o a tocar la guitarra, se trata de darles a conocer nuestra música, ponerla a su alcance y que les resulte familiar, para que después el niño que quiera se acerque a ella si es de su gusto. De alguna manera se trata de labrar la tierra para que broten futuros aficionados que serán quienes sostengan nuestro arte. Un niño andaluz debe saber quién fue la Niña de los Peines, del mismo modo que conoce a Verdi porque se le habla de él. En resumen, hay que entender la evolución de la sociedad y detectar en la manera que afecta a nuestro arte, y si los espacios naturales donde se desarrolla el flamenco van menguando, hay que provocar el acercamiento a la sociedad a través de los más pequeños. Luego, para la formación de artistas están los conservatorios en los que también hay que trabajar sin que ello sirva de menoscabo para la formación tradicional que han tenido los flamencos para asimilar, desarrollar y dar cauce a su talento. Todo puede y debe ser complementario, por eso chirría lo de «competencia exclusiva» en formación. ¿Imaginan que cerramos el centro de flamenco Amor de Dios en Madrid porque la «competencia formativa» es nuestra, cuando es el Harvard del baile flamenco? Una imagen que es historia del flamenco: Concha Calero y Merengue de Córdoba, con Camarón de la Isla y Paco de Lucía. / CÓRDOBA Parece estar claro que desde los años ochenta, la política entendió que el flamenco era importante pero nunca se ha sabido muy bien qué hacer con él. Es como una patata caliente que te echas a la boca, no te la tragas porque te quemas, pero no paras de echarla de un lado para otro para no achicharrarte. En el flamenco institucional se ha funcionado así, se actúa, pero no de forma contundente porque no se sabe cómo. Como ejemplo, el apoyo al tejido asociativo que citábamos. Velar por el entramado organizado de la afición, no puede ceñirse a montar un circuito y llevarle una actuación a cada peña para que estén contentos. Quizás en lugar de pensar un plan para ellos, convendría sentarse en una mesa y trazar una estrategia con ellos, escuchando sus necesidades y actuando sobre sus problemas. Vaya por delante que quien escribe no tiene una lámpara maravillosa con la solución a todas las cuitas de los flamencos y que muy probablemente pequemos de ingenuos por idealizar un estado utópico de lo que el flamenco debería ser, pero eso no quita que pongamos a funcionar nuestra capacidad de análisis y nuestro sentido crítico sobre lo que nos rodea. Los artistas Sin dejar las responsabilidades que debería asumir la administración, podríamos hablar también de la digna profesionalización de los artistas flamencos. En ese terreno hay mucho por hacer. El artista, para poder desarrollar su talento en toda su extensión, debe poder vivir de su arte con todas las garantías. Administración, promotores, productores, artistas y aficionados, todos somos parte responsable de cómo se hacen las cosas. Cada uno desde su parcela puede trabajar para que el flamenco se desarrolle con la decencia que merece. Si bien defendemos la viabilidad de un digno desarrollo del profesional del flamenco, también hemos de exigir el compromiso de este con nuestro arte, no solo con la cuenta corriente, que de todo hay. Al aficionado le pedimos respeto para, por ejemplo, no estar comiendo calamares cuando alguien imparte una charla en una peña; a quien promueve o produce una actividad, que no lo haga pensando que nos apañamos con una puesta en escena de verbena. A la administración, llámese IAF, diputaciones, ayuntamientos o entidades privadas, podríamos rogarles que no le den cobertura a comisionistas descorazonados que han podrido el entramado flamenco profesional. Hay buenos profesionales en el sector, se pueden hacer las cosas bien. El párrafo anterior puede parecer un texto protestón, pero usted que me está leyendo y si acaso se ha movido en este mundillo, dígame si no ha presenciado algunas cuestiones que hemos expuesto. Queda mucho por hacer y señalar nuestros errores es la única manera de avanzar en el buen camino. Pero no todo pueden ser quejas, estamos celebrando el décimo quinto aniversario de la inclusión del flamenco en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad porque seguimos pensando que es un reconocimiento justo con nuestro arte. Este hecho nos obliga también a dar visibilidad a algunos aspectos positivos que desde Córdoba se aportan al flamenco. En Córdoba se trata al flamenco como en pocos lugares en el mundo, y no se trata de establecer competencias pueblerinas con otros centros flamencos. En Córdoba tenemos un Festival de la Guitarra que es un evento trascendental en el mundo de la guitarra internacional. Se ponen en comunión los diversos estilos musicales en cuanto al instrumento se refiere: rock, flamenco, clásico, etc. Es una cita internacional que supone una oferta cultural especializada de primer nivel. Contamos con el concurso de concursos, el Nacional de Arte flamenco, con la importancia histórica de haber sido uno de los factores que propiciaron un cambio de rumbo en la historia del flamenco en los años cincuenta. Los nombres que han triunfado en Córdoba lo acreditan como el concurso flamenco más importante. En Córdoba se trata el arte del flamenco como en pocos lugares en el mundo y eso hay que reconocerlo. Si hay algo de lo que Córdoba puede presumir es de su afición. Aquí se atiende al talento del artista por encima de localismos baratos, raza o geografía. En esta ciudad se sabe escuchar y respetar, todas las estéticas son bienvenidas si entrañan verdad y calidad. Fruto de esa afición, son las peñas flamencas de Córdoba y su provincia, valioso entramado que da cauce a una incipiente afición que lleva décadas al pie del cañón. Del mismo modo que los festivales de verano, fenómeno que nació en los años cincuenta, que tuvo, y tiene, gran calado en la provincia cordobesa. El de Puente Genil, Montilla, La Rambla o Zambra… son sólo algunos de los que siguen coloreando de flamenco las noches mágicas de la época estival. Banderas del cante cordobés son Fosforito, flamante Llave de Oro del cante y cantaor universal, el gran Cayetano Muriel ‘Niño de Cabra’, con un legado de incalculable valor, y en la actualidad, El Pele, que quiebra el azogue de los espejos como el mismísimo Silverio Franconetti. Pero no sólo ellos, claro, la nómina de artistas de Córdoba y provincia, no caben en este texto. La Noche Blanca del Flamenco es un evento cultural de alto nivel que integra y atrae a una diversidad de aficionados que enriquecen el abanico de amantes de nuestro arte. Con programaciones que van desde lo jondo hasta la «periferia» aflamencada, la Noche Blanca ofrece amplitud de miras y sitúa a Córdoba y al flamenco como escaparate de nuestra cultura. La cátedra de flamencología Contamos con la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, con una trayectoria intachable, que reúne todos los valores que la propia Unesco pudo tener en cuenta a la hora de valorar al flamenco. Dirigida magistralmente por el cantaor David Pino, no solo ha conseguido mantener el nivel de sus predecesores sino que ha sido capaz de superarlo año tras año desde su llegada en el curso 2019/2020 cuajando una de las mejores programaciones del país, gracias a su acertado criterio. En el flamenco, hacer referencia a «mejores programaciones del país» es sinónimo de una de las mejores programaciones del mundo. La Cátedra de Flamencología de Córdoba es absolutamente ejemplar y necesaria. Por último quizás habría que hacerle ver al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, que el flamenco necesita más reconocimiento a nivel nacional. Habría que recordarle que la imagen de la danza española en el mundo, es el baile flamenco, que la aportación de la guitarra flamenca en el plano mundial, es única. ¡Y qué decir del cante!. La música más representativa de este país es el flamenco, por el que somos admirados y reconocidos en todo el mundo. Ni siquiera televisión española tiene reservado un espacio digno para el flamenco, pero vaya, tampoco la andaluza lo tiene, síntoma inequívoco de que quedan colinas por conquistar. Por cierto, como nota aclaratoria para quienes se acerquen a la suspicacia, en este texto no hay exaltación de «lo gitano» porque al entender de quien esto escribe, no hacer distinciones es la mejor manera de enriquecer una cultura compartida. Racismo, cultura y arte, jamás podrán estar en el mismo saco, y entendemos que gitano y flamenco están cerca de la sinonimia. Y usted, aficionado que nos lee, recuerde: si hay algo que el flamenco necesita sobre todas las cosas es público. Público que llene los teatros, los festivales, las peñas; que pague las entradas de esos espectáculos, que compre discos y libros de flamenco. Lo demás podremos discutirlo y ponernos o no de acuerdo pero el binomio artista-público es imprescindible para la supervivencia de nuestro género. Después que las instituciones nos atiendan si hay alguien al volante que tenga amplitud de miras y sensibilidad con nuestro arte. Pero nosotros no faltemos, en el flamenco hay que estar.
Ver noticia original