14/09/2025 15:23
14/09/2025 15:23
14/09/2025 15:20
14/09/2025 15:17
14/09/2025 15:15
14/09/2025 15:14
14/09/2025 15:13
14/09/2025 15:11
14/09/2025 15:10
14/09/2025 15:10
Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 14/09/2025 12:22
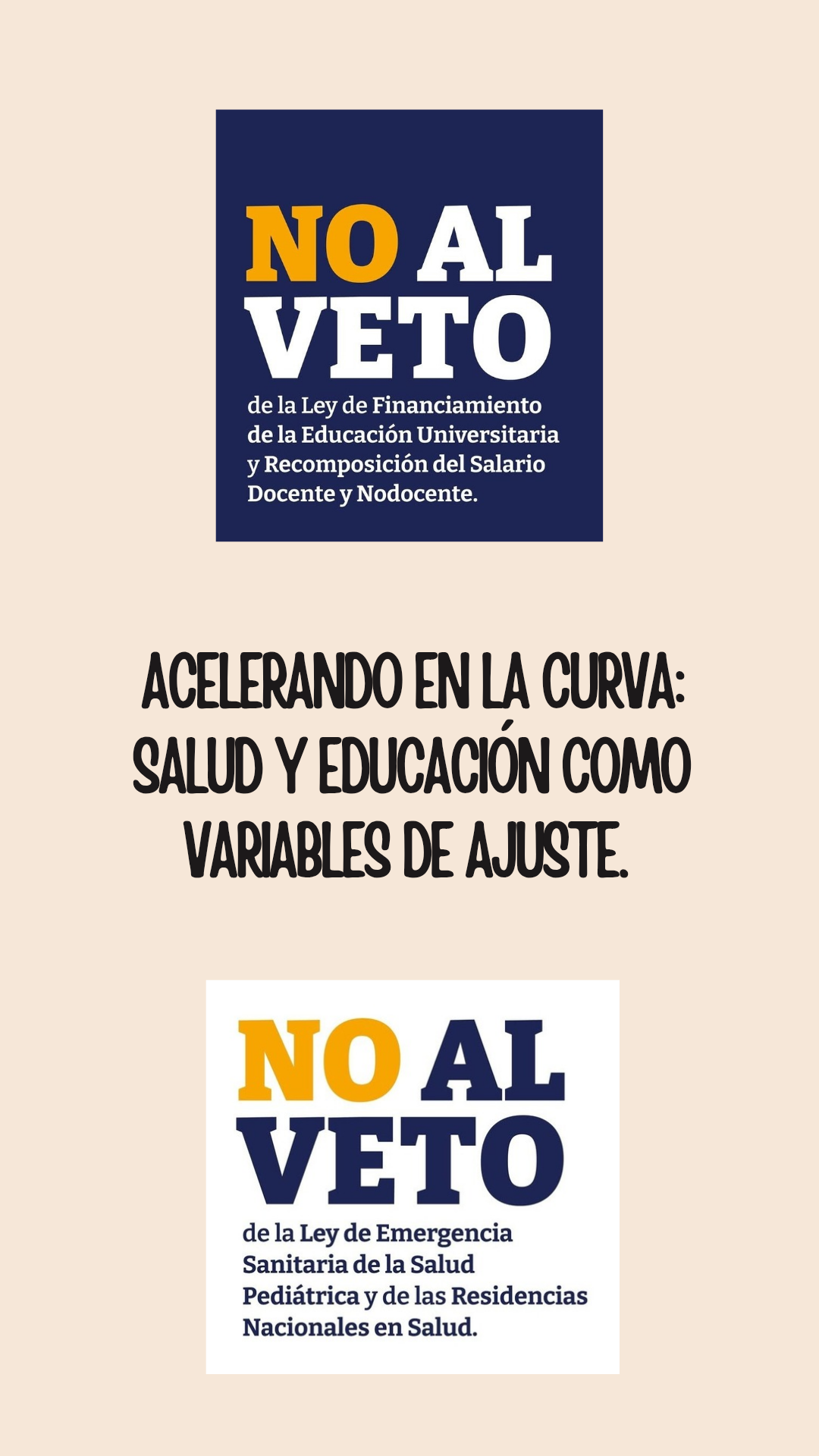
En ambos casos, la decisión oficial carece de sustento técnico sólido. Más bien responde a una lógica de hostilidad hacia las instituciones públicas, incluso cuando éstas representan espacios de excelencia reconocidos internacionalmente, como el Hospital Garrahan y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La emergencia pediátrica ignorada. Los números son inapelables: el Garrahan atiende a más de 350 mil niños y niñas por año, realiza 10 mil cirugías, alrededor de 100 trasplantes pediátricos y procesa más de 2,3 millones de estudios de laboratorio. Sin embargo, el hospital recibe hoy menos presupuesto que en 2024, mientras los sueldos de médicos y médicas cayeron más de 50% en términos reales. La Ley de Emergencia Pediátrica buscaba dar respuesta inmediata a esa crisis, con medidas puntuales para recomponer salarios, garantizar insumos y sostener la atención. El veto presidencial se justificó en el supuesto impacto fiscal de 133.433 millones de pesos, apenas una fracción del gasto público total. El ahorro que se pretende mostrar como “austeridad” termina siendo, en los hechos, un ajuste contra los más vulnerables. La universidad pública en jaque. El caso universitario repite el mismo patrón. Argentina ostenta el orgullo de tener a la UBA como la mejor universidad de América Latina según el Ranking QS Global, compartiendo el podio con la Universidad de San Pablo y la UNAM de México. Pero la comparación de inversión por estudiante revela una desigualdad alarmante: mientras la USP invierte USD 17.942 por alumno y la UNAM USD 8.180, la UBA apenas alcanza los USD 1.485. Lejos de revertir esa brecha, el gobierno profundizó el ahogo presupuestario. En 2024 la infraestructura universitaria tuvo asignados $1.972 millones, de los cuales no se ejecutó un solo peso. En más de un año y medio no se concretó ninguna obra en universidades nacionales. A la par, los salarios docentes y no docentes se hundieron: frente a una inflación acumulada del 250%, las remuneraciones apenas crecieron un 95%, lo que implica una pérdida superior al 40% del poder adquisitivo. Las becas Progresar, que garantizan igualdad de acceso y permanencia, perdieron un 65% de su valor real y se redujeron en casi medio millón de beneficiarios en 2024. La combinación es devastadora: menos recursos, menos infraestructura, menos becas y peores salarios. Frente a ese escenario, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario , que establecía la actualización automática de salarios y gastos de funcionamiento según la inflación de 2024 y 2025. Su costo fiscal estimado para 2025 era de apenas el 0,2% del PBI. Sin embargo, el presidente volvió a vetar la norma. El sinrazón del veto. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario reproduce el mismo sinsentido que el aplicado a la emergencia pediátrica: el argumento fiscal no se sostiene. No se trata de leyes que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas, sino de normas que aseguran mínimos básicos para el funcionamiento de dos áreas críticas: la salud infantil y la educación universitaria. En el caso de las universidades, el costo marginal de la ley era casi simbólico frente al impacto positivo de sostener un sistema que garantiza educación gratuita y de calidad a más de 2 millones de estudiantes en todo el país. La comparación con otros rubros del presupuesto —como la deuda pública, que absorbe más de 20 veces ese porcentaje— vuelve a poner en evidencia que el veto responde a una decisión política, no técnica. El trasfondo ideológico. Ambos vetos revelan un mismo trasfondo: la convicción del oficialismo de que el Estado no debe financiar derechos colectivos, sino que cada individuo debe resolverlos en el mercado. La salud y la educación, en esta mirada, no son bienes públicos universales sino servicios que, de ser provistos por el Estado, deben limitarse a lo mínimo indispensable. Pero ese modelo choca con la realidad. Niños y niñas que requieren trasplantes no pueden esperar a que el mercado asigne recursos. Jóvenes que dependen de una beca para sostener su carrera no pueden aguardar a que el capital privado decida invertir en educación. Las universidades no pueden sostener su infraestructura sin presupuesto, y los hospitales no pueden salvar vidas sin médicos bien pagos ni insumos suficientes. Las mentiras como sostén del ajuste. Si los argumentos fiscales resultan endebles, el gobierno recurre entonces a otro recurso: el discurso de la sospecha. Desde el oficialismo se repite una y otra vez que las universidades nacionales, y en particular la UBA, serían cajas negras sin auditoría ni control del gasto. El objetivo es sembrar dudas en la sociedad y legitimar el ajuste presupuestario bajo la apariencia de una cruzada contra la corrupción. La afirmación, sin embargo, es falsa. La Universidad de Buenos Aires es auditada regularmente por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo dependiente del Congreso. Además, cada año presenta su rendición de cuentas ante el Consejo Superior y publica balances que son públicos y accesibles. No se trata de un sistema opaco, sino de uno de los más controlados de la administración pública. La insistencia en esta mentira no es inocente. Al instalar la idea de que “no hay auditorías”, el gobierno busca erosionar la legitimidad de una institución que goza de enorme prestigio social. Se apela así a una estrategia de desprestigio, donde el ajuste no aparece como un acto de desfinanciamiento deliberado, sino como una supuesta “corrección moral” frente a una administración irresponsable. El caso no es aislado: el mismo mecanismo se repite en salud, donde se cuestiona el tamaño de la planta del Garrahan o se agitan fantasmas de “gastos excesivos” sin sustento en los datos. En ambos campos, el relato oficial funciona como cortina de humo: se inventan irregularidades para justificar recortes que, en realidad, responden a una decisión política e ideológica de fondo. Un Estado que se retira. El retiro del Estado de estas funciones esenciales no sólo genera sufrimiento inmediato, sino que compromete el futuro del país. Cada niño que no accede a un tratamiento, cada estudiante que abandona sus estudios por falta de recursos, cada investigador que emigra por falta de financiamiento, son pérdidas que no se recuperan. El costo de no invertir en salud y educación es infinitamente mayor que el ahorro fiscal coyuntural. Se mide en capital humano perdido, en desigualdad creciente, en oportunidades desperdiciadas. Y lo más grave: en la erosión de la cohesión social y del sentido mismo de una comunidad nacional. La necesidad de insistir. Los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario no son episodios aislados, sino parte de un programa de ajuste que erosiona derechos fundamentales. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de insistir en ambas normas, demostrando que la democracia argentina aún es capaz de defender el interés general frente a la lógica fiscalista y cortoplacista. Porque si algo demuestra la historia argentina, es que la salud y la educación públicas son pilares de la movilidad social, del desarrollo económico y de la identidad nacional. Votarlas, sostenerlas y financiarlas no es un gasto: es la inversión más importante que un país puede hacer en su futuro. Julián Lazo Stegeman
Ver noticia original