25/07/2025 22:20
25/07/2025 22:20
25/07/2025 22:19
25/07/2025 22:18
25/07/2025 22:17
25/07/2025 22:16
25/07/2025 22:15
25/07/2025 22:12
25/07/2025 22:12
25/07/2025 22:12
» Antena Misiones
Fecha: 24/07/2025 23:57
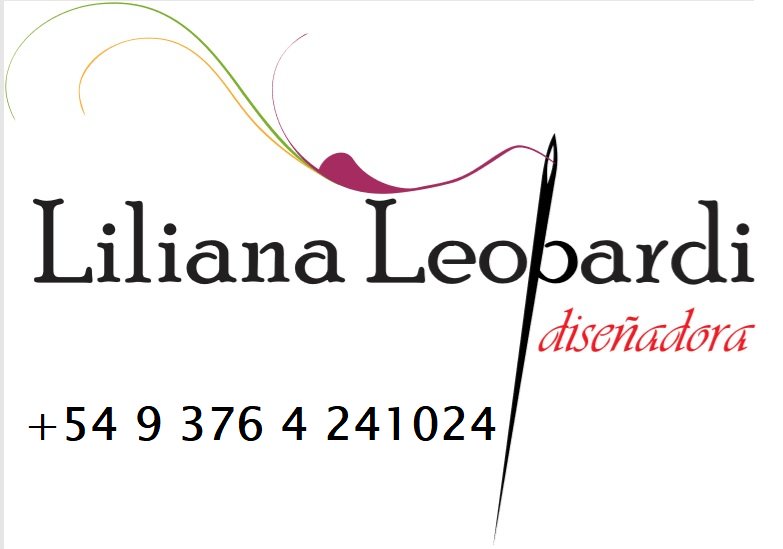
CARTA DEL FORO A LA MINISTRA DE SEGURIDAD Nos dirigimos a usted en relación con las declaraciones que realizó el pasado domingo 13 de julio en el programa Comunidad de Negocios de LN+, en las que se refirió a la temática de la discapacidad. Quisiéramos hacerle algunas consideraciones al respecto. Cuando el periodista mencionó los dichos del senador Luis Juez, usted respondió: “Al que tiene una discapacidad no se lo va a tocar.” Es importante que sepa que la situación actual, marcada por un profundo atraso arancelario, ha generado que muchas personas con discapacidad pierdan el acceso a servicios fundamentales. Esto se debe a que numerosos prestadores se han visto obligados a interrumpir sus actividades al no poder sostener sus costos. El sector de transporte atraviesa una problemática similar, con el agravante de que muchas personas no pueden trasladarse por sus propios medios ni cuentan con alternativas de transporte público accesible. También hay muchas familias cuyos padres, ya mayores, no pueden seguir haciéndose cargo de sus hijos, quienes requieren servicios y apoyos que ellos ya no están en condiciones de brindar. A su vez, diversos profesionales han manifestado que no pueden continuar prestando atención con los montos que actualmente reciben por su labor. Todo esto pone en riesgo la calidad de vida y las posibilidades de inclusión de las personas con discapacidad. La suspensión de pensiones a quienes realmente las necesitan —ya sea por problemas en la notificación, por falta de tiempo para reunir la documentación exigida, o por la reactivación del paradigma de incapacidad laboral, que había sido superado por un criterio más amplio basado en la discapacidad y la situación de vulnerabilidad— ha dejado a muchas personas sin un ingreso esencial, sin atención y sin acceso a su medicación. Por todo esto, no comprendemos su afirmación de que “al que tiene una discapacidad no se lo va a tocar”, ya que lo que ocurre en la realidad es, lamentablemente, lo contrario. Si realmente existiera un interés genuino en la atención de estas personas, antes de suspender una pensión se debería garantizar que sus necesidades estén debidamente cubiertas. “Por cada persona con discapacidad hay una persona con discapacidad falsa.” Esa afirmación implica que el 50 % de las personas con certificado de discapacidad habrían accedido de manera fraudulenta. Quisiéramos saber en qué evidencia se basa para sostener tal declaración, considerando que el proceso de otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) es público, está regulado por el Estado y cuenta con la intervención de diversos profesionales especializados. Si bien al continuar la entrevista podría interpretarse que su intención era referirse únicamente a las personas que perciben una pensión no contributiva, lo cierto es que en ningún momento lo aclaró expresamente. Por ese motivo, la frase quedó instalada en los medios y en la opinión pública de manera general, induciendo a un grave error de interpretación. En caso de que efectivamente se refiriera al universo de pensiones no contributivas, también quisiéramos saber en qué información se apoya para realizar esa afirmación, dado que la auditoría iniciada por el Gobierno aún no ha concluido. “Le pagan la mitad al prestador.” A partir de su afirmación de que el 50 % de las pensiones no contributivas serían otorgadas de manera indebida, usted concluye que a los prestadores se les paga la mitad de lo que deberían recibir. Sobre este punto, consideramos necesario hacer algunas precisiones: No todas las personas con discapacidad que perciben una pensión acceden a prestaciones contempladas en la Ley 24.901. El Programa Federal Incluir Salud —que brinda cobertura a quienes cuentan con pensión no contributiva— alcanza aproximadamente a 32.000 personas con discapacidad. Por lo tanto, su estimación es incorrecta: el valor del arancel no está directamente relacionado ni con la cantidad de personas que reciben una pensión, ni con los costos reales de las prestaciones. Actualmente, a los prestadores no se les abona "la mitad" de lo que deberían percibir. La diferencia entre los aranceles vigentes y el aumento acumulado de la inflación asciende, según el último cálculo realizado por el sector, a un 78 %. Desde el año pasado, en el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, la propuesta de actualización arancelaria está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta propuesta suele ser respaldada por los demás organismos, con excepción de los representantes del sector prestador. Cabe señalar que los aumentos aprobados no toman como base ni los costos reales de las prestaciones ni el índice inflacionario, y se ubican sistemáticamente por debajo de este último. El último incremento se aplicó en diciembre de 2024, sin haberse registrado actualizaciones durante el año 2025. Ante sus declaraciones, también es importante aclarar que el Estado nacional no financia la totalidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Solo lo hace en el caso de aquellas que reciben una pensión no contributiva. El resto de los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de: Obras sociales, mediante los aportes de trabajadores y empleadores que integran el Fondo Solidario de Redistribución; Empresas de medicina prepaga, financiadas por sus afiliados; PAMI, que utiliza recursos propios que no provienen del presupuesto nacional. “Si se ordena todo se le va a pagar más a los prestadores.” En principio, coincidimos en que recuperar recursos mal utilizados —en cualquier ámbito— debería permitir reasignarlos a áreas que lo requieran, ya sea para mejorar prestaciones existentes o para atender necesidades aún desatendidas. Sin embargo, dudamos que esos fondos se destinen efectivamente a la atención de las personas con discapacidad. Nuestra preocupación surge de la experiencia acumulada en casi 30 años de vigencia del sistema: ninguna gestión ha demostrado un compromiso real con el reconocimiento del costo efectivo que implican las prestaciones establecidas por el propio Estado nacional. Incluso cuando se logró elaborar un estudio técnico de costos, el mismo fue desestimado, ya que evidenciaba que los aranceles debían ser incrementados de forma significativa. Con frecuencia, quienes tienen a su cargo la gestión de estas prestaciones expresan críticas hacia los prestadores. Sin embargo, son pocos los que realizan un seguimiento concreto del proceso de atención de las personas con discapacidad. En general, cuando visitan las instituciones y conocen en detalle el trabajo que se realiza, no preguntan cómo es posible sostener ese funcionamiento pese a los retrasos en los pagos —reconocidos por las propias autoridades— y los incrementos salariales que deben afrontarse. Lo que sí suele haber es un exceso de auditorías, muchas veces centradas en exigencias edilicias que, en no pocos casos, exceden el marco normativo vigente. Al referirse a la cantidad de personas con discapacidad en el país, usted sostuvo que “la Argentina no ha tenido una guerra” que justifique esas cifras. Este argumento ha sido utilizado en reiteradas oportunidades para generar dudas en la sociedad acerca de la legitimidad del número de personas con discapacidad registradas. Es cierto que la Argentina no ha atravesado una guerra generalizada, pero sí ha padecido, y sigue padeciendo, una pobreza estructural profunda que, en los últimos años, ha alcanzado niveles superiores al 60 % y no ha bajado del 20 % durante décadas. La pobreza —como fenómeno crónico y multidimensional— es una causa directa e indirecta de discapacidad. Genera mayores riesgos de enfermedad, accidentes, desnutrición, falta de acceso a servicios de salud, ausencia de atención temprana y continua, y carencia de apoyos adecuados. Sus consecuencias no desaparecen automáticamente con una mejora en los ingresos o con una baja en la inflación, como muchas veces afirman los gobiernos de turno. La pobreza deja marcas persistentes en las personas. En 2023, nuestro país tenía aproximadamente 45.500.000 habitantes. Si tomamos el 15 % de acuerdo con los estándares internacionales, la población con discapacidad rondaría los 6.825.000. Si en cambio se utiliza el 10 %, como indica la Encuesta Nacional del INDEC de 2018 (aplicada a personas mayores de 6 años que viven en localidades de más de 5.000 habitantes), el número sería de 4.550.000 personas. Aplicando distintos niveles de pobreza a estas cifras, se observa que: Con una pobreza del 60 % y una prevalencia del 15 %, habría 4.095.000 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Con la misma pobreza y una prevalencia del 10 %, serían 2.730.000. Si tomamos el nivel actual de pobreza (30 %), habría 2.047.500 personas con discapacidad con el 15 %, o 1.365.000 con el 10 %. No hubo guerra, pero los números muestran que la magnitud de la población con discapacidad en la Argentina no es producto de una construcción artificial ni de intereses malintencionados. Reiteramos que nacer y crecer en condiciones de pobreza implica, muchas veces, secuelas que no se superan únicamente con un mayor ingreso económico, y que las respuestas necesarias para la rehabilitación y el desarrollo de estas personas requieren políticas sostenidas y comprometidas. Esperamos que estas precisiones le permitan reconsiderar públicamente sus dichos y opiniones.
Ver noticia original