07/02/2025 09:10
07/02/2025 09:10
07/02/2025 09:06
07/02/2025 09:06
07/02/2025 09:05
07/02/2025 09:05
07/02/2025 09:04
07/02/2025 09:04
07/02/2025 09:03
07/02/2025 09:03
Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 07/02/2025 06:38
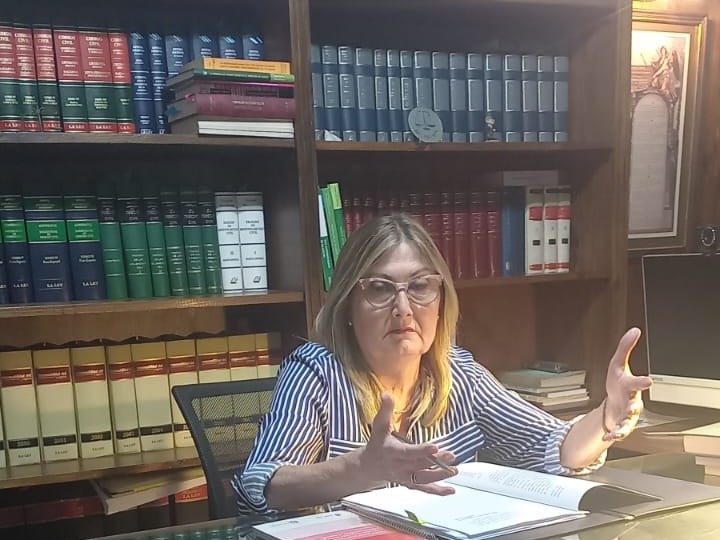
El disparador de su texto son dos preguntas: De ahí en más continua su respuesta: ¿Qué opina de la posible eliminación de la figura de femicidio del Código Penal? ¿Lo ve posible en términos reales? Respondiendo a la primera parte de la pregunta, en efecto, ya es de conocimiento público el interés de la administración actual de derogar la figura del femicidio. Con posterioridad al discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde dedicó parte de su tiempo a criticar la “ideología woke”, vinculándola con feminismo, inmigración, ambientalismo e ideología de género, se expidió en la red social X el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y cito su textual: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”. Se refiere, en concreto, a la pretendida derogación del inciso 11 del art. 80 del código Penal, incorporado por ley 26791 en el año 2012 y que prevé el femicidio como figura agravada del homicidio al que matare: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, conminando el accionar con pena de reclusión perpetua o prisión perpetua. De este modo, aunque sin mencionarlo expresamente como sucedió en otros países, se introdujo la figura del femicidio. Con esta disposición se sanciona de manera adecuada esta violencia específica, dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres. Aunque resulte una verdad de perogrullo, vale la aclaración ante tantas imprecisiones, no toda muerte de una mujer en manos de un hombre será femicidio. Sólo lo será si mediare violencia de género. Esta ley, que ya cumplió más de una década, mereció la aprobación en ambas cámaras del Congreso con un porcentaje pocas veces visto en los anales legislativos de un 99,5%. Desde entonces, a nadie se le ha ocurrido la idea de quitarla del catálogo represivo. Empero, reciente e inauditamente, se sostiene que resulta “un privilegio hacia la mujer”. Si se nos permite la digresión, es un absurdo considerar tal aserto, ya que resultaría estimar que se trataría de un beneficio o gracia otorgada “post mortem” a una mujer que ya es cadáver por el accionar de un hombre. No obstante que a nivel gubernamental se intente vanamente minimizar, las cifras de femicidio en Argentina son claras y alarmantes. A este respecto, el 11 de noviembre de 2024, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que coordina La Casa del Encuentro, puso en conocimiento que en el país desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2024, se cometieron 217 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 5 trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños. De este total de 243 víctimas, el 63% fueron asesinadas en sus hogares y el 54% lo fueron en mano de sus parejas o ex parejas. Un dato que impacta además del resto, es que 276 hijas e hijos quedaron sin madre y que, el 52 % de los mismos, son menores de edad. Esta estadística debiera provenir de registros oficiales pero, ante su ausencia, el espacio es cubierto por la citada Asociación Civil. Entre Ríos, marca una excepción, como mencionaremos más adelante ya que cuenta con el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), y actualizado, lo que es un dato importante dado que no podemos decir lo mismo del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se encuentra actualizado, ya que su última estadística dada a conocer data de 2023. Si con los argumentos esgrimidos en pos de la pretensa derogación del agravante (femicidio) se pretende cimentar la propuesta, no solo queda en evidencia un presunto desconocimiento de la temática, sino, y lo que es más grave aún, una supuesta ignorancia supina que no es otra cosa que desconocer lo que se debe saber o se puede saber, máxime teniendo en cuenta cargos y representatividades sean estos a resultas de elección popular o por designación gubernamental. Hablamos de presunto desconocimiento y de supuesta ignorancia pero, en nuestra opinión, y sin lugar a dudas, la posición planteada se alza como una majestuosa y flagrante irreverencia hacia los derechos humanos, sumado a ello un despliegue de ignorancia presuntuosa, asumiendo poseer conocimiento de lo que se desconoce en la temática que nos ocupa (y que no les preocupa, en absoluto, conocer). No podemos estar desprevenidos de que lo expuesto, es parte de algo más profundo y que encuentra pábulo en la propia ideología conservadora porque, para esta, resulta inaceptable el reconocimiento de derechos humanos en pos de una igualdad real y no formal. Esta reacción conservadora queda patentizada en lo que han dado en llamar “ideología de género”. Lo que conduce a una discusión estéril alejándonos del verdadero nudo de la cuestión: los grupos vulnerables o en estado de vulnerabilidad, que verían avasallados los derechos que tanta lucha insumiera en pos de su reconocimiento. Ello así, por cuanto el Ministro de Justicia y todos los funcionarios que se encuentran encolumnados en igual sentido, aluden solamente a una cara de la moneda: la igualdad formal o igualdad ante la ley prohijada por el art. 16 de la Constitución nacional de 1853, haciendo gala de una visión más cercana a la del pensamiento liberal clásico, de cariz individualista, descontextualizada de cada individuo, que no contempla el grupo en el que se encuentra sometido a ciertos tratos o prácticas sociales como consecuencia de ser de ese grupo, dejando de lado la otra cara: la igualdad material, de hecho o real que busca corregir las desigualdades sociales y terminar con las situaciones de discriminación. Dicho lo cual, manifestamos nuestra adhesión al criterio sostenido por el jurista y académico Roberto Saba, quien propone una visión estructural de la igualdad concibiendo relevante la situación de la persona individualmente considerada como integrante de un grupo sistemáticamente excluido. Esta perspectiva, se encuentra receptada por nuestra Carta Magna, al introducir con la reforma de 1994, el art. 75 inciso 23. Este inciso reformula el tradicional principio de igualdad –liberal–, incorporando como complemento una mirada estructural y establece además un dispositivo constitucional totalmente novedoso como la creación de las medidas de acción positiva, también denominadas acciones afirmativas o medidas de discriminación inversa respecto de determinados grupos vulnerables socialmente. Sin hesitar, nuestra constitución, a diferencia de otras, no es neutra y toma partido en cuanto a igualdad real de oportunidades y de trato respecta. La disposición citada prevé a cargo del Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular, en lo que aquí respecta de las mujeres (trata también niñez, personas adultas mayores y con discapacidad. A esta altura, deviene en cita obligada el bloque convencional de derechos humanos conforme art. 75 inc. 22), que la Reforma de 1994 incorporó a la Constitución Nacional, otorgándoles jerarquía constitucional. Del que mencionaremos, por su correspondencia con el tema en tratamiento, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, en cuanto su art. 4, inciso 1, dispone lo siguiente: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. Consecuente con lo expuesto y, ante una realidad que nos pone de frente que, en nuestro país cada 27 hs. una mujer muere a consecuencia de la violencia sexista, a la hora de reflexionar sobre el progreso y logros para eliminar la violencia de género, nos encontramos hoy por hoy, en un punto ciego. Por un lado, ONU mujeres informa, en su página oficial, que el 60 por ciento de todos los homicidios de mujeres (51.000) son cometidos por una pareja o alguien más de la familia. Cada día, 140 mujeres y niñas mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia, lo que significa que una mujer o niña muere cada diez minutos. “La violencia contra las mujeres y niñas puede evitarse. Necesitamos leyes sólidas, mejor recopilación de datos, mayor responsabilidad gubernamental, una cultura de tolerancia cero y más financiamiento para las organizaciones por los derechos de las mujeres y los organismos institucionales. A medida que nos acercamos al 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2025, es hora de que el liderazgo mundial se una y actúe con urgencia, renueve sus compromisos y canalice los recursos necesarios para poner fin a esta crisis de una vez por todas”, conforme destaca la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Por otro lado, pareciera que nuestro país ignora esta realidad, de lo contrario no se explica cómo Argentina -Estado miembro originario de la ONU- el 14 de noviembre de 2024, fue el único país que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General en pos de asumir el compromiso sobre intensificar la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. A nuestro entender, un retroceso lamentable y palmaria violación a lo que nos obligamos con la antes citada Convención de Naciones Unidas (CEDAW) lo que sin duda alguna, es darle la espalda al bloque convencional de derechos Humanos, conforme reforma constitucional de 1994 y a la supralegalidad en el orden interno (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la CN), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém do Pará”, aprobada por nuestro país en 1996 por Ley 24.632, la que dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia como así, el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar, sin pretensión de agotar el tema, a la Ley 26.485/09 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (y sus reformas), que supera una primera etapa en lo que a evolución legislativa respecta, ya que con anterioridad se ponía foco en la violencia doméstica sin distinción de género. Ya que antes de esta ley, la violencia constituía una manifestación del ejercicio del poder masculino sobre los demás miembros del grupo, en un espacio reducido y como era de práctica, secreto de la intimidad de la familia, arropando los malos tratos como una cuestión privada del ámbito familiar. Esta segunda etapa, que toma inicio con la Ley de Protección Integral citada, implicó un avance importante en la lucha contra el fenómeno de la violencia sexista, instalando sin subterfugios una problemática tal proteger de la violencia a la mujer por razón de su género. Otro avance lo encontramos en la conceptualización de los distintos tipos de violencias, como son la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y sus modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en los espacios públicos, pública-política y digital o telemática. Ley Nacional a la que Entre Ríos adhiriera inicialmente en el año 2011 con la sanción de la Ley 10.058 y en el 2022, con el dictado del “Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género”, conforme Ley 10.956. Una tercera etapa de este proceso legislativo lo fue la incorporación de los delitos de género en el Código Penal, tal es el caso del que aquí nos ocupa: el femicidio. No obstante la existencia del plexo normativo citado, al que sumamos la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género” (Ley 27.452), más conocida como “Ley Brisa”, hoy día no observamos la implementación de políticas públicas contra la violencia de género, como tampoco campañas en pos de su prevención, sanción y erradicación, ni de ayuda y protección a sus víctimas. Colofón de todo lo expuesto, y de cara a la pregunta inicial en cuanto a la posibilidad de eliminar en términos reales la figura del femicidio del código penal, entendemos que tal pretensión no sería factible, porque no resistiría el control de convencionalidad facultad/deberque todas las autoridades y órganos de un Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, tal el caso de nuestro país, está obligado a ejercer ex officio, conforme ya lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Almonacid Arellano y otros contra Chile, del 26 de septiembre de 2006.
Ver noticia original