26/11/2025 16:36
26/11/2025 16:35
26/11/2025 16:35
26/11/2025 16:35
26/11/2025 16:35
26/11/2025 16:34
26/11/2025 16:34
26/11/2025 16:34
26/11/2025 16:34
26/11/2025 16:33
» La Capital
Fecha: 26/11/2025 15:21
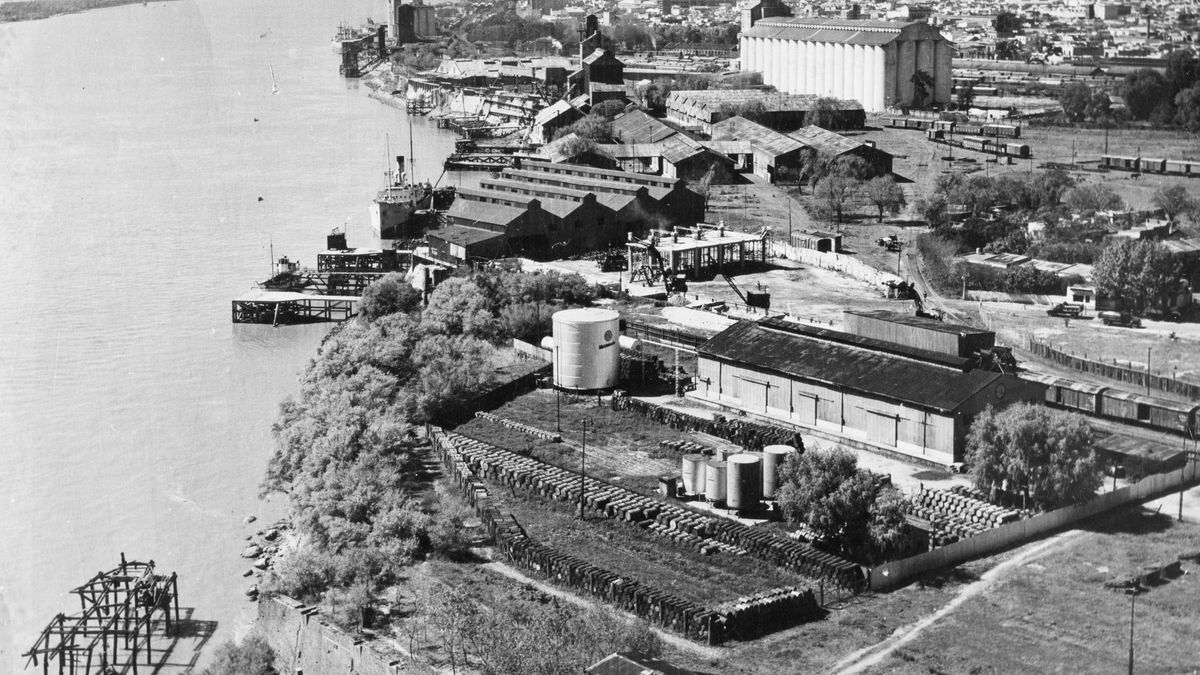
Los diarios locales informaron que el 24 de marzo de 1976 había sido un día “común”, en el que las y los rosarinos habían transitado por el centro de la ciudad, y los servicios de transporte público habían funcionado en forma habitual En la madrugada del 24 de marzo de 1976 los comandantes de las tres Fuerzas Armadas daban inicio, a través de un golpe de Estado, al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. En Rosario, y acompañando el amplio movimiento de tropas que se produjo en las principales ciudades y guarniciones militares de todo el país, numerosos efectivos militares procedieron a ocupar las radios locales y algunas plantas fabriles (localizadas en el ejido urbano y el cordón industrial), a clausurar locales sindicales y políticos y realizar patrullajes, detenciones y allanamientos. Las autoridades constitucionales, electas en 1973, fueron destituidas y en su lugar asumieron interventores militares que revistaban en el II Cuerpo de Ejército: mientras el gobernador Carlos Sylvestre Begnis cedía su puesto al frente de la provincia al coronel José María González (jefe del Comando Artillería 121 y jefe del Area Militar 212, con sede en la ciudad capital de la provincia), los destinos de Rosario quedaron en manos del coronel Hugo Laciar, jefe de la División Arsenales del comando del II Cuerpo, con sede en nuestra ciudad. Varios dirigentes políticos —en su mayoría peronistas, entre ellos el exintendente de Rosario Rodolfo Ruggeri— fueron detenidos, a la par que se difundían los comunicados de la Junta Militar que recordaban a la población la vigencia del estado de sitio, se restringía la circulación en la vía pública, se agravaban las penas para “delitos subversivos” y se implantaba la pena de muerte. Junto con la evidente alteración de la vida cotidiana que generó el golpe militar, el nuevo orden de cosas pareció coexistir con una situación de aparente normalidad: los diarios locales informaron que el 24 de marzo había sido un día “común”, en el que las y los rosarinos habían transitado por el centro de la ciudad, y los servicios de transporte público habían funcionado en forma habitual, tanto como la actividad comercial e industrial. Sin embargo, esa pretendida normalidad convivió con situaciones ciertamente poco usuales: el asueto administrativo en los organismos públicos, el feriado cambiario y bancario, la suspensión de las clases en todos los niveles (que en la Universidad se mantuvo durante largos días), los controles del personal militar y policial en el ámbito urbano, los procedimientos represivos y el “silencio de la calle”. Pocos días después los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias volvieron a las aulas y se reanudó la actividad administrativa y bancaria, si bien la presencia de efectivos armados y la vigilancia sobre el espacio público se convirtieron en elementos recurrentes de la nueva cotidianidad en dictadura. Lo dicho hasta aquí es una muestra de las contradictorias imágenes que nos devuelven los diarios y crónicas de la época acerca de los acontecimientos que rodearon al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De una parte, el accionar brutal de las Fuerzas Armadas y de seguridad —expresado de múltiples modos: en el cierre de las instituciones de la democracia representativa, la suspensión de la actividad política y sindical, las detenciones de funcionarios y dirigentes políticos y sindicales, la militarización del espacio público, el control sobre las y los ciudadanos y el ejercicio de la violencia represiva (o la amenaza de ello) por parte de las fuerzas del Estado—; de otra parte, los relatos periodísticos sobre la ciudad y quienes la habitaban, viviendo a un ritmo que parecía no haberse alterado, superficialmente normal; el retrato de una sociedad silenciosa, apática o indiferente frente al convulsionado momento por el que atravesaban. Pero eso era justamente lo que las Fuerzas Armadas y los sectores civiles que las acompañaban se habían fijado como propósito principal del golpe de Estado: el aniquilamiento de la denominada “subversión” y la restauración del “orden”, cuya condición necesaria era el ejercicio de una violencia represiva de magnitud y modalidades inéditas. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO P65 MADRES DE PLAZA DE MAYO ROSARIO006 23-03-98 MADRES DE PLAZA DE MAYO EN EL ENTONCES CENTRO CULTURAL BERNARDINO RIVADAVIA 23-03-98 Foto: Archivo / La Capital La represión Pero ¿qué era la “subversión”, es decir, el enemigo interno a ser aniquilado por la acción represiva del Estado? Para empezar, sus contornos eran imprecisos y aludía en primer lugar a los miembros de las organizaciones político-militares o a quienes eran sospechados de algún tipo de participación o simpatía con aquellas, pero también a militantes de organizaciones políticas no armadas, delegados sindicales y activistas estudiantiles, católicos tercermundistas, familiares o amigos de las víctimas, intelectuales sindicados como “ideólogos de la subversión”. Se trataba, para las Fuerzas Armadas, de un enemigo oculto y al acecho, que utilizaba diferentes formas de acción con el objetivo de erradicar las formas de vida, valores e idiosincrasia nacionales, y reemplazarlos por una ideología marxista, materialista o contraria al “ser argentino”, una definición laxa y de significados ambiguos en la que entraban muchos más que los guerrilleros. La denominada “lucha contra la subversión” no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino bastante antes, durante el gobierno constitucional peronista. En un contexto caracterizado por la conflictividad social y por elevados niveles de violencia política, debidos tanto a las acciones armadas de las organizaciones político-militares que actuaban en el área como a la violencia desplegada por bandas paraestatales (integradas por civiles de ultraderecha y miembros de las fuerzas de seguridad, que venían perpetrando amenazas, atentados y asesinatos contra militantes políticos, sociales y sindicales), la represión estatal se incrementó. El accionar represivo estaba en manos de las policías —Federal, provincial—, encargadas de vigilar y controlar a la población, así como de llevar a cabo los numerosos procedimientos efectuados en la ciudad y el cordón industrial, siendo el más conocido y violento el “Operativo Serpiente Roja del Paraná”. En aquel momento, y luego de una denuncia realizada por el Ministerio del Interior del gobierno peronista, aseverando que estaba en marcha una “vasta operación subversiva y terrorista” en el cinturón industrial localizado entre Rosario y San Nicolás tendiente a “paralizar la producción”, fueron desplegados en un enorme operativo cientos de efectivos de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y policías de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, que finalizó con la ocupación de la ciudad de Villa Constitución y decenas de trabajadores y activistas sindicales detenidos. Por su parte, en febrero de 1975 las Fuerzas Armadas habían sido habilitadas por el gobierno de Isabel Perón para intervenir en la represión interna en la provincia de Tucumán (con el objetivo de eliminar el foco guerrillero instalado por el PRT-ERP), mientras que en octubre, con los denominados “decretos de aniquilamiento”, las Fuerzas Armadas extendieron su control y comando de las acciones represivas a todo el territorio nacional. Finalmente, a partir del 24 de marzo de 1976 —con el derrocamiento del gobierno constitucional y la toma del aparato del Estado por los militares— la situación adquirió otro cariz: la represión se centralizó y coordinó, amplificando la magnitud y los efectos de la violencia estatal. La ciudad de Rosario tuvo un rol clave en el diseño y ejecución del accionar represivo en la región, en primer lugar porque allí se asentaban las principales autoridades militares de toda el área del II Cuerpo. Para llevar adelante la represión —la denominada “lucha contra la subversión” — el Ejército dividió el territorio nacional en cinco grandes zonas y definió un orden de prioridades encabezado por Tucumán (donde se implementó el Operativo Independencia a partir de febrero de 1975) y seguido por las principales zonas urbanas e industriales, una de las cuales era Rosario y su área de influencia. A su vez, la provincia de Santa Fe fue dividida en dos áreas en las que se llevaron a cabo las operaciones militares contrasubversivas: la 212, que correspondía a los departamentos del norte de la provincia y tenía su sede en la ciudad capital, en tanto los del sur se incluyeron en el área 211, con cabecera en Rosario. De este modo, desde nuestra ciudad ?en tanto sede del II Cuerpo de Ejército? se diseñó e implementó el accionar represivo en un vasto territorio, la denominada Zona 2, que abarcaba las provincias del Nordeste y el Litoral: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Y en lo que hace al área 211, Rosario fue el núcleo desde el cual se irradió la violencia estatal hacia una amplia zona de actuación de las denominadas “fuerzas legales”, comandadas por el Ejército y apoyadas en la amplia legislación “antisubversiva”, y los “grupos de tareas”, responsables del ejercicio de la violencia clandestina. Hacia Rosario y zonas aledañas se trasladó a cientos de hombres y mujeres (muchos de ellos provenientes de distintos lugares de la provincia) a centros de detención ubicados en la ciudad o localidades vecinas (como La Calamita, en Granadero Baigorria, o la Quinta de Funes), a quienes sometieron a torturas, vejámenes y, eventualmente, desaparecieron sus cadáveres inhumándolos en cementerios como NN y en otros lugares de enterramientos en el área. Si el Ejército tuvo un papel central en el diseño y comando de la violencia estatal, uno de los aspectos que denotó la represión en este espacio urbano fue el rol asumido por la policía, que exhibió un significativo grado de autonomía en su planificación y ejecución entre 1976 y 1978, mientras revistó como jefe de la Unidad Regional II Agustín Feced, un oficial retirado de Gendarmería, que dirigió el grupo operativo que tenía su base en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. Sin embargo, militares y policías no difirieron mucho en las prácticas represivas, que incluyeron la vigilancia y el control por parte de los organismos de inteligencia policiales y militares (coordinados en el marco de la denominada “comunidad informativa”), la actuación de “grupos de tareas”, encargados de los secuestros y la desaparición forzada de personas y de gestionar los centros clandestinos de detención, de la aplicación de torturas sobre las y los prisioneros, los enfrentamientos fraguados y los fusilamientos, así como la comisión de numerosos delitos comunes. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO P066 VIDELA EN ROSARIO003 BCR 1979 VIDELA EN ROSARIO BOLSA DE COMERCIO ROSARIO 1979 Foto: Archivo / La Capital El ordenamiento institucional Las Fuerzas Armadas organizaron el poder a partir de una división formalmente equitativa entre el Ejército, la Armada y la Aeronáutica, y esto se reflejó en la composición de la Junta Militar, el gabinete nacional, los gobiernos provinciales y municipales, los organismos y empresas estatales; aunque el Ejército desempeñó un papel central, entre otras razones por su extendida presencia en todo el territorio y el rol que cumplió en la organización y la ejecución de la represión. En ese esquema, la provincia de Santa Fe quedó en manos de un oficial retirado de la Armada: fue designado como gobernador el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni. En Rosario la breve intervención del coronel Laciar fue seguida por la designación de un nuevo intendente, el capitán de navío Augusto Félix Cristiani, quien desempeñó esa función hasta principios de 1981. El aspecto más visible de la nueva administración municipal fue su carácter “reactivo” y de ajuste de cuentas con el orden precedente. Arguyendo la “infiltración subversiva” en las estructuras del Estado, la corrupción administrativa, la demagogia y la contaminación política de la función pública, Cristiani implementó —como sucedió en otros espacios estatales— un proceso de “limpieza” y ajuste, expresado en una drástica disminución del personal municipal a través de cesantías y la aplicación de la Ley de Prescindibilidad (que, en unos pocos meses, expulsó a más de dos mil agentes, cifra que aumentaría en los años siguientes) y, a la par, avanzó en la privatización de parte de las funciones ejercidas hasta el momento por el Estado municipal. El orden conseguido a través de la represión perpetrada por las Fuerzas Armadas y de seguridad se combinaba así con un discurso y acciones centradas en la eficiencia, la reducción del Estado y el ahorro de recursos estatales, que le otorgó legitimidad y apoyos a la gestión municipal. Cristiani estableció un diálogo fluido con los que definía como “sectores representativos” de la sociedad rosarina: las autoridades de instituciones como la Iglesia o la Universidad, corporaciones como la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Federación Gremial del Comercio y la Industria o la Asociación Empresaria de Rosario, organizaciones intermedias y asociaciones vecinales, así como con hombres de “reconocida trayectoria” en el quehacer local, que incluían a algunos políticos a título individual (fue el caso de dirigentes empresarios de acreditada pertenencia al Movimiento de Integración y Desarrollo e integrantes de los partidos “amigos” del régimen, como el Movimiento Línea Popular o el Partido Demócrata Progresista) o los representantes de las “fuerzas legales” del orden que actuaban en la ciudad (en particular el Comando del II Cuerpo de Ejército y la Unidad Regional II de Policía). Si bien el intendente fue un militar y varios miembros de las Fuerzas Armadas tuvieron puestos clave en la gestión municipal en los primeros años, la gestión de Cristiani contó con la participación de hombres provenientes de diversos espacios del quehacer local, que se sumaron bien como “asesores civiles”, bien como funcionarios. Hacia mediados de 1978 el intendente constituyó un gabinete integrado por civiles, todos hombres oriundos de la ciudad, considerado por La Capital como un “caso prácticamente único en el país” (23/3/1981). Esto será muy bien recibido por los “sectores representativos” locales, que se hicieron presentes para manifestar su explícito aval en la ceremonia de asunción del secretario de Gobierno, Mario Casanova. Todo esto es una muestra contundente de la comunidad de objetivos que existió entre las Fuerzas Armadas, sus representantes en la administración municipal y las “fuerzas vivas” de la ciudad (asociaciones empresarias, medios de prensa, autoridades eclesiásticas, etcétera), tal como se manifestó reiteradamente en las celebraciones patrias, los aniversarios del golpe de Estado, los actos militares, la inauguración de obras públicas, el Día de Rosario y sobre todo, en la coyuntura del Mundial de fútbol de 1978. Pero, asimismo, las convocatorias del poder militar recibieron amplios apoyos también de otros actores, como sucedió con las asociaciones vecinales de los barrios de Rosario, que se convirtieron en uno de los principales soportes de la gestión del capitán Cristiani. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO 00 P67 1978 ROSARIO CENTRAL MUNDIAL 4627394 Mientras tanto, ¿qué pasaba con las y los rosarinos —ciudadanos y ciudadanas “comunes”— que vivieron el período? Es incontestable que la violencia represiva ejercida desde el Estado y las Fuerzas Armadas y policiales eliminó o logró desalentar las resistencias y críticas, al menos durante los primeros años, y a la vez tuvo efectos determinantes sobre los comportamientos sociales, extendiendo el temor y la apatía. Sin embargo, tampoco estuvieron ausentes otras actitudes que expresaron apoyos más o menos abiertos o conformidad hacia el gobierno militar y algunas de sus políticas de parte de sectores de la población, tal como fue particularmente evidente durante el Mundial de 1978, mientras Rosario fungió como una de las sedes del evento deportivo. La dictadura otorgó una enorme importancia a la realización del campeonato de fútbol, en tanto era una apuesta política de primer orden a través de la cual el país podría mostrarse al mundo, contrarrestando una imagen internacional cada vez más desfavorable al gobierno militar, vinculada con el impacto de las denuncias de exiliados argentinos e informes críticos de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. A tono con ello, el gobierno municipal del intendente Cristiani acuñó el eslogan de “Rosario: ciudad limpia, ciudad sana, ciudad culta”, en el marco de la implementación de un plan de acción psicológica del Ministerio del Interior, procurando organizar la vida de la ciudad en todos sus detalles y disciplinar, controlar y modelar los comportamientos de la población. El objetivo: “mostrarnos tal cual somos”, exhibir a Rosario como una ciudad ordenada, moderna y abierta al mundo, un ejemplo en el ámbito nacional e internacional tendiente a despejar los principales fundamentos de lo que denominaban “campaña antiargentina”. Las victorias del seleccionado nacional en los partidos que disputó generaron un creciente entusiasmo y, sin mediar convocatoria ni gubernamental ni mediática, se produjeron festejos masivos y espontáneos en todo el país e incluso manifestaciones de apoyo a los miembros de la Junta Militar. Cuando Videla visitó Rosario a mediados de junio de 1978 para presenciar, junto con otros altos oficiales, el partido de la selección argentina contra Polonia, la prensa local reseñó la presencia de numeroso público frente a la residencia donde se alojaba el dictador, que aplaudió y “profirió vivas”, situación que se repitió luego en el estadio mundialista de Rosario Central. No fue la única vez que altos funcionarios del gobierno de facto visitaron Rosario y esas manifestaciones ?que podrían definirse como de apoyo activo? se verificaron en otros momentos, tal como lo atestiguan las crónicas periodísticas de la época. La participación de civiles en el gobierno de facto se acrecentó a partir de 1981, con la asunción de una nueva Junta Militar presidida por el general Roberto Viola. En febrero de ese año se designó como gobernador de la provincia de Santa Fe al vicealmirante Rodolfo Carmelo Luchetta quien, como estaba sucediendo en otras provincias, designó un gabinete integrado fundamentalmente por civiles. Las dos grandes ciudades de la provincia también quedaron en manos civiles pertenecientes a partidos políticos leales al régimen: en Rosario, el otrora poderoso capitán Cristiani se vio obligado a ceder paso al frente de la intendencia a Alberto Natale, un joven abogado rosarino dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) que gobernaría la ciudad hasta principios de 1983. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO P068 1979 776073 LC ROSARIO 1979 Foto: Archivo / La Capital Orden, moral y buenas costumbres Uno de los elementos más omnipresentes en el discurso público de la dictadura fue el referido al orden y la moralidad, y los militares y las fuerzas represivas no estuvieron solos en ello. Además de la violencia ejecutada por las Fuerzas Armadas y de seguridad que se descargó sobre hombres y mujeres, grupos y organizaciones a los que identificaban como “subversivos”, los efectos de la represión se proyectaron más ampliamente sobre los lugares de trabajo, el sistema educativo y los ámbitos culturales y de sociabilidad, definidos por los militares y sus aliados civiles como espacios donde la acción subversiva se desarrollaba o encontraba adeptos. Esas medidas de disciplinamiento y control social —destinadas a imponer valores y comportamientos ajustados a la moral, las buenas costumbres y el “ser nacional”— conjugaron la actuación de las fuerzas represivas y, en particular, de la policía para mantener el “orden”, con las de instituciones como la Iglesia Católica y sectores de la sociedad civil, impulsando o aplaudiendo campañas moralizadoras y acciones implementadas por las autoridades. En junio de 1976 el gobernador de la provincia de Santa Fe, contraalmirante Desimoni, anunciaba una “campaña de moralidad pública” en lugares de diversión, en la que tendrían que intervenir las municipalidades con los organismos respectivos (La Capital, 11/6/76). Esta tarea de “saneamiento de las costumbres” fue ejecutada en la ciudad de Rosario por las fuerzas policiales, las que —además de los operativos represivos en los que tuvieron un rol principal— llevaron adelante procedimientos en lugares nocturnos como whiskerías, boites y clubes. A ello se sumaron las frecuentes razzias policiales y acciones de Moralidad Pública dirigidas contra sectores y espacios muy diversos ?las y los jóvenes, la prostitución y la homosexualidad, los locales de diversión nocturna, los recitales de rock?, que fueron calurosamente apoyadas por la prensa y sectores “representativos” a escala local. Sin minimizar el impacto de la prédica de los medios de comunicación, la cruzada moralizadora tuvo a la Iglesia y algunas agrupaciones vinculadas a ella como principales animadores. Los obispos más conservadores centraron sus declaraciones públicas y sus homilías en la descomposición de los “valores tradicionales” y la “crisis moral” que vivía el país, frecuentemente asociada con la “subversión”, entre ellos el arzobispo de Rosario, monseñor Guillermo Bolatti. En su homilía por el Día de Rosario, en octubre de 1976, sostenía: “No bastan los intentos de reordenamiento del país si al mismo tiempo no se dirigen los esfuerzos, en todos los órdenes de la vida pública y privada tendientes a vigorizar el temple moral del pueblo argentino. Por el contrario, todo lo que favorezca la relajación de las costumbres, el placer sexual desorbitado, la molicie de la vida, está favoreciendo en la misma medida, consciente o inconscientemente la subversión” (La Capital, 8/10/1976). Organizaciones del mundo católico asumieron con entusiasmo la cruzada moralizadora, sea a través de sus publicaciones, participando en organismos estatales como las comisiones calificadoras de espectáculos públicos o los ámbitos educativos o a través de denuncias públicas, como sucedió con la Liga de la Decencia. Esta última organización —que tuvo una intensa actuación en Rosario desde 1963, aunque también tenía presencia en otras ciudades del interior del país como Mendoza— llevó adelante una serie de campañas con el objetivo de “enarbolar la bandera del adecentamiento de las costumbres, de la preservación de la moral, la juventud, la familia” —como planteaba su principal dirigente, el contador Pedro García, en el 18º aniversario de la creación de la entidad en 1981—, denunciando los lugares del “vicio” (el casino y los locales de juegos electrónicos), los quioscos donde se exhibían publicaciones de contenido erótico, la televisión, el cine y los espectáculos públicos, la presencia de adolescentes en lugares de diversión nocturna, todas expresiones del “destape” que se había adueñado de la sociedad argentina, que continuaron hasta los años ochenta. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO SOLDADOS ARGENTINOS PATRULLAN CERCA DEL AEROPUERTO DE MALVINAS. (MAYO 1982) FOTO- ROMáN VON ECKSTEIN TELAM SOLDADOS ARGENTINOS PATRULLAN CERCA DEL AEROPUERTO DE MALVINAS. (MAYO 1982) FOTO- ROMáN VON ECKSTEIN TELAM Por otro lado, el gobierno militar dirigió gran parte de sus esfuerzos al disciplinamiento y el control de las y los jóvenes, fundamentalmente en el ámbito educativo y en sus espacios de sociabilidad y diversión, a la vez que las campañas moralizadoras los tuvieron como destinatarios principales. En mayo de 1976, en las escuelas secundarias se establecieron como faltas de conducta el desaliño personal, la falta de aseo, el cabello largo que excediera el cuello de la camisa en los varones y no recogido en las niñas, el uso de barba en los varones y maquillaje excesivo en las mujeres, vestimenta no acorde con las instrucciones impartidas por las autoridades, juegos de manos, desobediencia a órdenes impartidas por las autoridades, indisciplina general, resistencia pasiva, incitación al desorden, asentar leyendas, llevar revistas u otros elementos ajenos a las actividades propias del establecimiento, fumar, etcétera. Pocos meses después del golpe de Estado, el ministro de educación Ricardo Bruera (el otro funcionario civil, junto con Martínez de Hoz, que integraba el gabinete nacional) anunció la implementación de los cursos obligatorios de Formación Moral y Cívica en las escuelas secundarias a partir de julio de 1976. La nueva asignatura se proponía educar en valores morales, exaltando a la familia, la patria, el orden y la religión católica. En términos generales, la dictadura fue un período de censura, restricciones y control sobre la cultura, la sexualidad y la vida cotidiana, sin embargo esto no era una novedad. La dictadura de 1966-1973 implementó campañas moralizadoras y restricciones de todo tipo sobre la actividad cultural y la sociabilidad juvenil —que discurrieron paralelamente al proceso de modernización cultural que se registró en el período—, a la vez que la censura estatal se dotó de un andamiaje legal más sistemático y riguroso. Un organismo paradigmático de la censura, el Ente de Calificación Cinematográfica, fue creado en 1968, y fue la presidenta Isabel Perón la que colocó en su dirección al conocido censor Miguel Paulino Tato, un nacionalista católico que permaneció en el cargo hasta 1979, ocupándose de prohibir o censurar parcialmente películas del más variado tenor y procedencia. Con todo, durante los años de la última dictadura estas restricciones se amplificaron. Los custodios de la seguridad interior, la moral y las buenas costumbres impusieron una larga serie de prohibiciones que incluían publicaciones, libros y revistas, filmes, obras de teatro, artistas y músicos, que en algunos casos se mantuvieron hasta el final del gobierno militar. En la prensa se publicaban las listas de libros y autores prohibidos y, aunque no eran públicas, había “listas negras” donde se calificaba por sus antecedentes a escritores, artistas, músicos, etcétera, a la vez que las radios y los canales de TV restringían la difusión de canciones y artistas proscriptos por la censura estatal o la autocensura de los medios de comunicación masivos. Lo mismo sucedía con los filmes, espectáculos y obras de teatro, que en muchas ocasiones fueron prohibidos a través de decretos y reglamentaciones de distintos organismos estatales, y otras veces con la participación de la policía o las secciones de moralidad pública. Además, cumplieron roles similares las comisiones calificadoras de espectáculos públicos que funcionaban en los espacios municipales, como la Comisión Calificadora de Espectáculos Públicos e Impresos Literarios de la Municipalidad de Rosario, integrada por representantes de la Liga de Madres de Familia, la Liga de Padres de Familia y la Liga de la Decencia, que ejerció un sostenido control y vigilancia sobre la actividad artística y cultural en el ámbito local. Un panorama como el que describimos hasta aquí, que ha hecho foco en la represión, el control, la censura y las prohibiciones del régimen militar, no da cuenta de todo lo sucedido en la dictadura. Aun con dificultades y restricciones impuestas por las Fuerzas Armadas y el gobierno militar, existieron espacios para las críticas, el disenso o los conflictos frente a las políticas implementadas, que se ampliaron a partir de 1979-1980, cuando el proyecto dictatorial mostró sus límites, se deterioró la situación económica y el consenso de los primeros años se fue resquebrajando. Esto fue aún más evidente en la etapa final de la dictadura, en particular luego de la derrota en la guerra de Malvinas, en 1982. Desde los primeros meses del gobierno de facto se produjeron huelgas y medidas de fuerza en el ámbito laboral, en demanda de salarios y condiciones de trabajo, mientras que la conflictividad se aceleró cuando los resultados de la política económica del ministro Martínez de Hoz se hicieron sentir con crudeza, deteriorando los ingresos y el empleo. Las centrales obreras, afectadas por las restricciones a la actividad sindical y divididas en sus posiciones frente al gobierno militar, llevaron a cabo medidas de fuerza y algunas huelgas generales en los años de la dictadura (la primera en 1979). Por su parte, a pesar de sus efectos destructores en términos individuales y sociales, la violencia estatal impulsó el surgimiento de organizaciones de denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos que comenzaron a actuar en la ciudad y en conexión con otras similares establecidas en Buenos Aires y otros puntos del país, recibiendo —en particular a partir de 1981-1982— un creciente acompañamiento social y político. La suspensión de la actividad político-partidaria impuso límites, pero no eliminó a los partidos que, tímidamente al principio y con mayor énfasis a partir de 1978-1979, hicieron sentir sus críticas a la política económica e incluyeron entre sus reclamos la cuestión de los Derechos Humanos y el retorno a la normalidad constitucional, principales banderas de la Multipartidaria, organizada en 1981 por los partidos políticos más importantes. Asimismo, al menos desde fines de 1980 y a medida que la crisis económica se agravaba, las protestas se volvieron más intensas y cruzaron a diversos sectores sociales, incluyendo a organizaciones empresarias del agro, la industria y el comercio del interior del país que se manifestaron particularmente en nuestra ciudad y su área de influencia, si bien el gobierno conservó el apoyo de las principales corporaciones. Y, finalmente, no desaparecieron ni los procesos de creación intelectual ni las prácticas artísticas y culturales alternativas, que se desenvolvieron por fuera del ojo vigilante de los censores civiles y militares de la dictadura. Esto fue particularmente evidente en los años finales del régimen, cuando se produjo un verdadero renacimiento artístico y cultural, que tuvo a Rosario como uno de sus principales escenarios en el ámbito nacional.
Ver noticia original