14/05/2025 02:48
14/05/2025 02:46
14/05/2025 02:46
14/05/2025 02:45
14/05/2025 02:44
14/05/2025 02:44
14/05/2025 02:44
14/05/2025 02:44
14/05/2025 02:44
14/05/2025 02:43
Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 11/05/2025 13:21
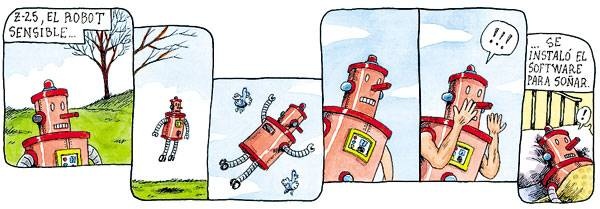
"Está en nosotros decidir si dejamos que las IA nos vuelvan crédulos y desconectados de lo que producimos -¡y de nuestros potenciales para producir!-, o si la integramos como lo que son: herramientas. Su valor no está en lo que hacen por sí solas, sino en cómo las usamos, en qué manos caen, con qué intención se activan", dice Melina en este artículo qu compartimos con ustedes . Por MELINA SCHVARTZMAN Especial para EL MIÉRCOLES Que Chat GPT nos vuelve menos auténticos. Que GPT tendría que estar lavando los platos y no haciendo arte. Que yo trato bien a GPT para que cuando ocurra la revolución de las inteligencias artificiales no me venga a matar. Que GPT va a reemplazar a profesores, docentes, traductores, ilustradores, artistas, y si es por eso, también va a reemplazar a los matemáticos, y a los escritores, y a los ingenieros, y a los cajeros del súper… y la lista de escenarios post apocalípticos tecnocapitalistas sigue. Del miedo a Internet a vivir online 2004 fue el año en el que usé por primera vez una computadora. Tenía cinco años. Mi papá es periodista y, en ese momento, las oficinas del diario estaban en mi casa. Mis hermanas, fervientes curiosas, aprovechaban los equipos para hacer sus primeros recorridos en el Internet, que tenía el mismo estatus que hoy en día le asignamos a la AI. Qué miedo en ese momento, ¿no? Nos habían presentado al Internet como ese embudo que, incontrolable e irregulable, nos acercaba a esos continentes lejanos a los que el servicio postal de Correo Argentino no llegaba. “No hables con gente rara, no les des tu nombre, no les digas dónde vivís” me decía mi mamá y yo pensaba ¿qué diferencia habrá entre este mail y una carta? En una carta está mi nombre y mi dirección, y también pueden escribirme cualquier cosa. Aún así, seguí charlando 24/7 por MSN con los amigos que me había hecho mediante el club de cartas de la revista Genios. En un mundo que cambia más rápido de lo que la escuela puede enseñar, alfabetizarnos digitalmente deja de ser un lujo. Es un derecho, una urgencia y una responsabilidad: no se trata de romantizar a las IA ni de demonizarlas, se trata de comprenderlas y sobre todo empezar a hacer las preguntas correctas. La tecnología estuvo ahí cuando empecé a tener cosas que decir y armé mi primer (y vergonzoso) Blogger. También estuvo ahí cuando empecé a aprender inglés de manera autodidacta, cuando entré en contacto con HTML para poner una canción en mi Tumblr, y cuando el peor castigo era no usar la compu e intentaba dibujar las habitaciones de juegosdechicas.com lo más fieles posible a las ilustraciones de sus websites. La tecnología es motor e inspiración de nuestros procesos creativos y sociales, aunque a veces parezca lo contrario. Ella fue evolucionando y hoy nos lega este mundo rarísimo: políticos usando las redes sociales para posicionarse y hacer campaña, magnates comprando redes sociales y siendo políticamente incorrectos, criptomonedas y redes de blockchain, el celular que te escucha y te muestra un anuncio del robot aspiradora en el que solamente habías pensado y qué miedo que te da, la tergiversación de los discursos, la apropiación de los símbolos y sus diversos significantes (súper woke todo), las posverdades de la calle online, a Saussure todo esto lo habría vuelto loco. Ese mundo que significaba la revolución de los egoísmos, el acercamiento al diálogo y el acceso libre y equitativo a la información hoy aparece como este monstruo que nos hace temer por el futuro de nuestra cognición. La alfabetización también es digital Más allá de mi afición tecnológica actual, no fue lo que elegí para mi desarrollo profesional cuando terminé el secundario. Inmersa en Instagram, Facebook y Twitter, no recordaba ni mucho menos cuestionaba las cosas que acabo de contarles. No lo hice hasta que en tercer año del Profesorado en Inglés de mi querida Uader nos presentaron el concepto de Alfabetización Digital, o Digital Literacy. No, no es saber hacer Ctrl+C/Ctrl+V, usar Word o ponerle filtros lindos a una historia de Instagram. Es la nueva alfabetización de nuestro siglo: ya no es suficiente saber leer, escribir e interpretar números y operaciones matemáticas. También tenemos que poder acceder, manejar, entender, integrar, comunicar, evaluar y crear información segura y apropiadamente a través de tecnologías digitales (Unesco, 2018). Pero para que no suene tan abstracto, les voy a contar una historia. Cuando tenía unos diez años, escribía poemas horribles en Blogger y los publicaba para mis cinco lectores fieles (tres de ellos mis hermanas y mi mamá, y los otros dos probablemente bots). Ahí aprendí lo que después supe que se llamaba Print Literacy –alfabetización impresa–: poder expresarme con palabras escritas en entornos digitales. Esa habilidad hoy se pone en juego cuando te sentaste hace tres horas a redactar una monografía y recién vas por el título, o cuando te quedás mirando la pantalla sin saber qué responder al último mail del laburo. Está en nosotros decidir si dejamos que las IA nos vuelvan crédulos y desconectados de lo que producimos –¡y de nuestros potenciales para producir!– o si las integramos como lo que son: herramientas. Su valor no está en lo que hacen por sí solas, sino en cómo las usamos, en qué manos caen, con qué intención se activan. Años después, me abrí una cuenta en Tumblr. Ahí aprendí que si etiquetaba bien mis posts, más gente los veía: usar tags como #1d o #directioner era el pan de cada día. Sin saberlo, estaba practicando algo que se llama Tagging Literacy –alfabetización de etiquetado–: usar metadatos para hacer que los contenidos circulen y se vuelvan parte de una conversación más grande. Si no entendés esto, no vas a saber usar TikTok. Con el tiempo también desarrollé una obsesión que me acompaña hasta hoy: buscar. Buscar bien. Buscar mejor. Buscar lo que todavía no sabía que estaba buscando. Buscaba tutoriales para ponerle música y fonts a mi tumblr, y para aprender a usar Adobe Photoshop porque quería hacer mis propios fanarts. No solo había que saber escribir lo que querías encontrar, había que saber dónde buscarlo. Eso es Search Literacy –alfabetización de búsqueda–: la habilidad para usar motores de búsqueda de manera efectiva. No es lo mismo poner “hacer presentación en canva” que “editable template education presentation canva site:canva.com”. Pero claro, con tanto buscar, una se empieza a ahogar en la sobreinformación. Ahí llega Filtering Literacy –alfabetización de filtrado–, la capacidad de decidir qué leer, qué guardar, qué descartar. Si hoy tu feed es un caos, si abrís Twitter y te aparece desde un hilo sobre Platón hasta una receta de panqueques sin TACC… Yo que vos, le doy un poco más de bola a esta literacy. Yo la aprendí más por necesidad que por gusto: si no filtraba, no podía estudiar, trabajar, ni siquiera pensar. Mi estrategia fue seguir creadores de contenido formados y que aportaran valor, y aprender a decirle “no” a un hilo de 64 tweets que empezaba con “te cuento algo que nadie más te va a decir”. Y claro, no todo lo que está en Internet es verdad. Lo sabemos y lo decimos, pero ¿lo practicamos? Porque Information Literacy –alfabetización informativa– no es solo saber que existen las fake news, es poder rastrear una fuente, comparar versiones, ver qué intereses hay detrás. Es que no te engañe un sitio web bien construido ni un tuit con 10 mil likes. Es que puedas detectar una falacia, una manipulación, un dato falso aunque venga con gráficos lindos y palabras técnicas. Hoy, esto es una competencia de supervivencia ciudadana. En los últimos años también empecé a notar otra cosa: me costaba concentrarme. Abría mil pestañas, leía en diagonal, pensaba en otra cosa mientras escribía un mail. Lo digital nos pide atención pero también nos la roba. Por eso, cuando conocí el concepto de Attentional Literacy –alfabetización atencional–, me hizo un click muy profundo. No se trata de dejar de usar el celu o meditar a la vera del río temprano a la mañana, sino de poder estar presentes, conscientes, enfocados incluso en medio del quilombo digital. Prestar atención a lo que pasa a nuestro alrededor sin apagar el juicio pero sin prender el prejuicio. Y no me olvido de la Critical Literacy –alfabetización crítica–: esa capacidad de mirar las tecnologías y los discursos que las rodean con una lupa, con preguntas, con dudas. ¿Quién diseñó esta app? ¿Para qué? ¿Por qué me aparece este contenido y no otro? ¿Qué ideologías están detrás de esto que parece “neutro”? Pensar críticamente sobre lo digital no es “ser negativo”, es ser libre: es poder decidir cómo, cuándo y para qué usamos lo que usamos. Y si todo eso te parece muy serio, también existe la Remix Literacy –alfabetización de remezcla–. Esta va a ser tu literacy favorita: es lo que hacíamos cuando armábamos edits, cuando hacíamos memes, cuando recortábamos, pegábamos, doblábamos un audio o le poníamos subtítulos inventados a una escena. Es usar el contenido cultural para crear algo nuevo, desafiar ideas, expresarnos y colaborar. Remixar es político, creativo, social. Y sí, también es alfabetización. Pensar y crear entre pestañas abiertas y detectores de IA Estas son las competencias que están verdaderamente en juego cuando hablamos del miedo a la IA. No se trata solo de que GPT escriba ensayos: se trata de que nosotros no sepamos leerlos críticamente, no sepamos evaluarlos, no sepamos responderles con algo propio. La IA no nos quita autenticidad; lo que pasa es que no sabemos bien qué hacer con nuestra autenticidad cuando hay tanto afuera que nos desborda. Automatizamos, sí, pero también callamos. Dejamos de escribir, de preguntar, de crear. Y eso sí que es un problema: los estudiantes secundarios hacen sus exámenes y trabajos prácticos con GPT y no se molestan en borrar el CTA final de “¿Quieres que te lo haga menos formal?”; los docentes usamos detectores de IA que son tan poco fiables como inútiles y destrozamos un trabajo cuando vemos que incluye la expresión “es un testamento a” porque grita GPT-4o. Pero… ¿es la manera? Según la International Communication Union (2010), la alfabetización digital también consiste en proveer a las personas con “los conceptos y el entrenamiento necesarios para poder procesar datos y transformarlos en información, conocimiento y decisiones”. Siempre queremos que los estudiantes y los trabajadores sean autónomos pero… ¿dónde queda la autonomía del estudiante si no se le enseña a criticar lo que ve y lee? ¿Y la de aquel adulto que piensa que Google lo espía? ¿Dónde queda la autonomía de la persona que cayó en la famosa estafa de ETH que te hackea Instagram? También me animo a preguntar dónde queda la autonomía del ciudadano estafado con criptomonedas o promesas de dolarización hechas en campaña, porque la alfabetización digital también incluye los “métodos para buscar y evaluar (...) elementos culturales de la información y sus aspectos éticos, como así también los aspectos metodológicos y éticos de la comunicación en la era digital” (International Communication Union, 2010). Es una crítica tanto extensa como compleja y que, en nuestro país, en el contexto en el que estamos, recae en un ente al que más de lo que hace no se le puede pedir – no por incapaz, sino por escaso en recursos. Hablo de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, esos lugares tan cercanos a las realidades sociales pero tan lejanos de la realidad digital a la vez. La alfabetización digital es una necesidad local y global, personal y social, educativa y profesional. ¿A quiénes estamos formando? ¿A quiénes formó nuestra escuela en términos de pensamiento crítico y autonomía de aprendizaje? Tendemos a mirar prospectivamente este tipo de fenómenos cuando un elemento interesante de los mismos es el retrospectivo. Las inteligencias artificiales generativas –esas que nos gustan porque nos hacen lluvias de ideas para ver qué nombre le pongo a mi perro, porque nos generan imágenes en estilo Ghibli o Cyberpunk y nos llueven los likes, porque nos generan un texto a partir de dos palabras mal escritas (¡miren cómo las AI estudian tus intenciones!) o porque nos responden usando la misma jerga con la que le hablamos– llegaron para quedarse. El miedo, la paranoia y el rechazo frente a ellas son respuestas naturales y humanas frente a cualquier fenómeno social nuevo: lo fueron frente al divorcio, con respecto al matrimonio igualitario y al aborto, y lo son ahora. Sin embargo lo natural en estas reacciones no garantiza comprensión, ni aprendizaje, ni desarrollo social real, y los refuerzos negativos frente a sus usos nos perjudican a nosotros y a quienes están por venir, en lo educativo, profesional y social. Las formas viejas ya no sirven frente a tan nuevo y poderoso algoritmo. Está en nosotros decidir si dejamos que las IA nos vuelvan crédulos y desconectados de lo que producimos –¡y de nuestros potenciales para producir!– o si las integramos como lo que son: herramientas. Su valor no está en lo que hacen por sí solas, sino en cómo las usamos, en qué manos caen, con qué intención se activan. En un mundo que cambia más rápido de lo que la escuela puede enseñar, alfabetizarnos digitalmente deja de ser un lujo. Es un derecho, una urgencia y una responsabilidad: no se trata de romantizar a las IA ni de demonizarlas, se trata de comprenderlas y sobre todo empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Qué hacemos con esta posibilidad infinita de creación y generación de ideas? ¿Cómo la transformamos en conocimiento real, en pensamiento crítico, en decisión informada? Quizá el problema no es que GPT haga arte o ensayos o guiones o respuestas. El problema es que no nos estamos tomando el tiempo para enseñar –ni aprender– cómo responderle de vuelta. Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. Deja tu comentario comentarios
Ver noticia original