05/05/2025 03:11
05/05/2025 03:00
05/05/2025 03:00
05/05/2025 03:00
05/05/2025 02:50
05/05/2025 02:40
05/05/2025 02:38
05/05/2025 02:38
05/05/2025 02:36
05/05/2025 02:35
Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 05/05/2025 00:19
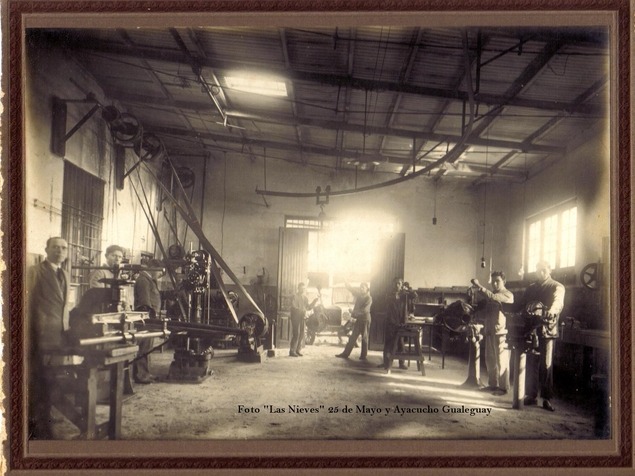
Antes que nada una aclaración importante. Los primeros habitantes de estas tierras fueron los pueblos originarios. No está de más recordarlo ahora que se volvió a hablar del respeto a la propiedad privada. Cuenta el ‘Gualeguay de Bolsillo’ de Rampoldi, Míguez Iñarra y Gabriel: “Los minuanes, que habitaban a la irrupción de los españoles, pertenecían al grupo de pueblos charrúas. Esta etnia moraba desde hacía miles de años en una extensa comarca de lo que hoy abarca la República Oriental del Uruguay, el sur de Brasil, la provincia de Entre Ríos y especialmente las costas del río Uruguay. Eran aborígenes muy celosos a la hora de defender sus tierras, su nación, sus familias”. Eran cazadores recolectores, nómadas, grandes ceramistas, tallaban piedras, dominaban las cañas, las esteras y las pieles. La mayoría fue masacrada durante la Conquista y las guerras guaraníticas; y buena parte de los sobrevivientes se incorporaron a las misiones jesuíticas. El aporte inmigratorio: indígenas y negros esclavos Hecha esta aclaración pasamos al libro ‘Gualeguay 1765-1900. El aporte inmigratorio’ de Olga G. de Massoni que será la fuente de esta nota. Comenzamos donde nos quedamos en términos cronológicos: “Se ha dicho con frecuencia, que los españoles de la conquista tenían por denigrante el desempeño de los trabajos prácticos, laboreo de la tierra, cuidado de los animales y el ejercicio de los humildes oficios, por lo que necesitaron y exigieron mano de obra indígena. Y aunque desde mucho tiempo antes de nuestra fundación se había prohibido el maltrato al natural americano ‘por reiteradas y enérgicas órdenes emanadas de los reyes’, en la práctica, ejercieron un poder despótico sobre el mismo”. (..) “El día 24 del mes de Enero de 1783, mandé a dar sepultura a un indio llamado Pasqual, peón de Nicolás Medina, murió sin sacramento por no haberme llamado y no ha tenido otro entierro sino el que de limosna le hice, dejó un poncho viejo y una frazada rota y para que conste lo firmo”. Pro. F. A. Quiroga y Taboada. La situación de los negros esclavos no fue mucho mejor: “La Villa San Antonio de Gualeguay (no fue excepción a la regla) y también compró su porción de sangre negra (…) No les era fácil a los españoles residentes de la Villa, por precariedad económica adquirir negros bozales. Sin embargo, (…) puedo expresar que pocos, tuvieron muchos esclavos, mientras que muchas familias alcanzaron a poseer sólo uno” (..) “La Villa poseyó gran cantidad de negros, quienes, ya libertos se agruparon en un barrio de la parte sureste donde desarrollaron sus oficios. Las mujeres fueron lavanderas, remendonas, planchadoras, nodrizas, zurcidoras, fabricadoras de tortas y pasteles, amas de llaves y sus hombres fueron peones de chacras, porteros, mucamos de oficinas, mandaderos y llegaron a tener una precaria ‘empresa’ de mudanza, la que hasta 1935 dimos cruzar nuestras calles ciudadanas”. Los italianos y sus oficios A Gualeguay llegan en principio en forma individual y modestamente para crecer, intensificarse y vigorizarse hasta adquirir carácter social. Esto sucederá a partir de 1856, tres años después de sancionar la Constitución Nacional. (…) “Los ligures comenzaron a establecerse en la zona suroeste, desde Puerto Ruiz hacia el norte de la hoy ciudad de Gualeguay, mientras que los napolitanos se radicaban en el noreste, en la zona llamada de la Plaza Nueva, hoy San Martín. Posteriormente vinieron los friulanos, llamados los unos, por familiares y los otros desprendidos de la importante colonia fundada por el vecino de esta, Gregorio Morán. (…) Los conjuntos de familias genovesas y napolitanas entraron por Puerto Ruiz, provenientes de Buenos Aires”. (…) “Salvo la excepción de la regla, los italianos llegaron a Gualeguay deseando un alivio para sus angustias de alimentación, vestido, salud, educación y vivienda. Poseían un cuerpo aguantador y un noble corazón. (…) Sin cometer grande yerro, puede decirse que los genoveses se dedicaron al comercio de almacén, confitería, tienda, hotelería, etc. Mientras que los napolitanos, esencialmente artesanos, confeccionaron botas y zapatos, fueron herreros, carpinteros hojalateros. Fabricaron guitarras, galletas de mil formas y gustos, torneros, cerrajeros, sastres, etc. En tanto que los friulanos, en su mayoría, se ocuparon en el trabajo de la tierra y de la construcción. Tareas que iban desde lo concerniente a un chacarero, hasta el hacedor de ladrillos cocidos. Desde el peón de albañilería, hasta el proyectista de edificios”. Españoles y los suyos Desde 1857 hasta 1909 arribaron a nuestro país casi un millón de españoles: “Las causas de migración española son bien conocidas, miseria y falta de trabajo, los desastres de la guerra, la desocupación, el descuido total de la agricultura, las ansias de trabajo, libertad y saber, ‘la fe ya no basta’ y ‘con resignación no se come’. (…) “España proveyó un cuantioso ejército de empleados de hotel y vendedores de comercio para lo que los españoles demostraron aptitudes especiales debido a su rico lenguaje y a sus buenos modales. De esos empleos salieron los que, siendo más activos e inteligentes, llegaron a ser fuertes comerciantes o industriales. Preferentemente se dedicaron a las roperías, al por mayor, las sastrerías, la fabricación de cigarrillos, la importación y venta de comestibles y bebidas, lo que no significa que no hayan distinguido o dedicado a otras manifestaciones de la actividad y del trabajo. Es lógico y se entiende que en una inmigración tan grande aparecerían toda clase de iniciativas y desarrollo de las mismas”. (…) “Muestran sus preferencias para determinadas ocupaciones en las que influyen notablemente el temperamento, las inclinaciones y cualidades de los inmigrantes mismos, según las regiones de España de que proceden. Aunque pasará algo que sucede rara vez, los gallegos, agricultores por naturaleza y decisión en su patria, no lo serán en su segundo hogar. Acaso hartos de la rudeza con que debieron ganarse el pan, buscaron obtenerlo con menos angustia. Los gallegos decidieron asentarse en los grandes centros capitalinos y desempeñar tareas de porteros, mucamas o ser patrones de un pequeño almacén. En cambio los catalanes desarrollaron su capacidad artesanal en los variados oficios que poseían”. (…) Otras nacionalidades Seguimos con Massoni: “En esta digna tarea de memorar nombres y quehaceres de grupos extranjeros que coadyuvaron nuestro crecimiento con sus obras y con su corazón, corresponde nombrar a inmigrantes franceses, sirio-libaneses e israelitas” (…) “A través de los historiadores argentinos hemos podido conocer la destacada actuación de franceses en nuestro país desde la época del virreinato, apreciados por sus conocimientos profesionales, intelectuales y científicos. Posteriormente arribarán emigrados por razones políticas y muchos buscando un mejor futuro económico (…) La Sociedad Francesa de Gualeguay atendía a los pedidos de socorro financiero y de salud de los franceses del departamento, que según acta número 10 del 15 de diciembre de 1882, ‘la mayor parte de los socios eran jornaleros y estaban diseminados por el campo’, dato que ubicó en su momento la situación de los inmigrantes franceses de este departamento”… Algunos llegaron como empleados, otros como docentes, dueños de algún café, mecánicos, zapateros. Muchos de ellos eran vascos franceses, por lo cual se vinculaban con sus pares españoles. *** Es difícil determinar el año en que arribaron los primeros sirios libaneses. Volvemos a Massoni: “Sin embargo, y con frecuencia hemos escuchado al abuelo referirse al árabe que tenía tienda o almacén en la esquina” (…) La inmigración árabe se producía generalmente en forma unipersonal y sin poseer mayores conocimientos regionales de esta parte del mundo (…) Atrás quedaban el horror del enfrentamiento bélico y a veces del sometimiento, la superpoblación y la escasez de trabajo. El emigrado venía de un país agrícola pastoril, tarea que conocía, y a las que agregaba uno o dos de los diversos oficios que el hombre desarrolla, pero que al llegar a Argentina raramente explotó para su provecho. Las razones llegaba únicamente con consigo mismo, sin hablar ni entender la lengua del nuevo país. Entonces solo un camino le quedaba y lo anduvo. Lo anduvo en todas las direcciones, por la ciudad y campaña. Así conoció este suelo y aprendió a amarlo, con sus canastas cargadas de esperanzas, tomó contacto con la nueva gente e inmediatamente adquirió sus costumbres y como ningún otro extranjero degustó el mate y el asado, gozó con la música y las danzas autóctonas y no necesitó de oficinas de inmigración para prontamente ser muchos en Gualeguay”. *** “Antes de Caseros, la entrada al país de judíos resultaba temeraria, y los que la lograron se rotularon portugueses. Después de 1850 hubo en Entre Ríos migraciones aisladas, especialmente de judíos franceses y alemanes, que habían llevado el amparo de la libertad que trajo Caseros y auspició Urquiza. Eran comerciantes e industriales prácticos, pero en realidad recién después de 1889 se inicia el poblamiento judío en Argentina. Vendrá la iniciativa agraria del Barón de Hirsch y el aliciente de las leyes liberales, sobre todo una que atrajo a miles de rusos judíos, la Ley de Educación Común 1420, que a inicio del siglo XX fue conocida en la Rusia zarista, en donde la educación en parte prohibida, en parte restringida, les hizo pensar anhelosamente en este país cuya educación es obligatoria y gratuita, sin discriminar credos”. (…) A Gualeguay llegaron tardíamente, alrededor de 1912, tras una migración provincial que no fue masiva. Eran elementos desprendidos de las diversas colonias israelitas entrerrianas (…) “Vinieron por sí buscando asentarse en centros de desarrollo comercial e industrial sabedores que en ellos se encontrarían el colegio de instrucción superior a que aspiraron para sus hijos portadores de algún capital se establecen con pequeños negocios que desarrollarían mediante el trabajo consecuente y la debida economía los que precedieron en el asentamiento local se obligaron a satisfacer en acto definitorio de solidaridad fraterna las necesidades del semejante que llegaba con los mismos o similares deseos”. La extensión de esta nota nos impide seguir ahondando y decidimos obviar los apellidos porque no era el tema de la nota. De más está decir que recomendamos fervientemente la lectura del libro de Olga G. de Massoni. Muy adecuado en estos tiempos en los que se fogonea desde ciertas usinas intelectuales y políticas un odio xenófobo a todos los extranjeros, no sólo en nuestro país, sino en todo occidente.
Ver noticia original