16/08/2025 06:47
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:46
16/08/2025 06:45
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 15/08/2025 19:28
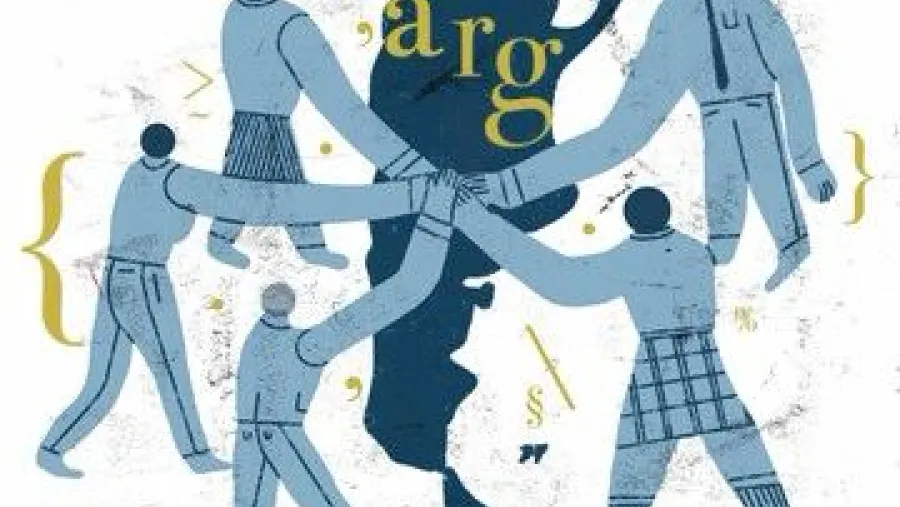
Margaret Mead, la famosa antropóloga, respondía a menudo (es una reflexión atribuida a ella en charlas y conferencias) que la primera señal de civilización no era una herramienta o una vasija, sino un fémur roto y curado. Explicaba que “en el reino animal, si te rompes una pierna te mueres, porque no puedes refugiarte, alimentarte, ni escapar de los depredadores”. Un -hueso curado- entonces indica que alguien se tomó el tiempo para quedarse con la persona herida, cuidarla y ayudarla a recuperarse. Esa imagen mínima de fraternidad nos recuerda que la política es también cuidado: la comunidad se prueba cuando dedica tiempo y recursos a reparar la fragilidad humana. Frente a nosotros, hoy, la dinámica política presentaría escenarios dilemáticos de comportamientos contrapuestos, uno donde la sociedad se degrada en guerra simbólica y la convivencia se fractura; otro donde la vida pública se funda en el cuidado, la deliberación y una igualdad efectiva. Desde la recuperación democrática hubo avances importantes, pero también retrocesos que permiten la normalización de la violencia discursiva. Martin Hourest describe con nitidez cómo la ira se convierte en idioma público: una pasión que paraliza el diálogo, erosiona la prudencia y vuelve a quien la porta su primer prisionero. Las redes sociales y los medios premian lo incendiario y alimentan circuitos de escándalo que erosionan la confianza. Mario Riorda ha llamado a este fenómeno “tribalismo tóxico”: identidades que se constituyen por oposición y hostilidad, y que impiden la construcción de un tiempo compartido. Como integrante de un espacio democrático de Entre Ríos, sostengo que la respuesta debiera tener un hilo conductor humanista y liberal: una apuesta republicana que articule la libertad de los iguales, la fraternidad y la soberanía del consentimiento. La libertad no puede entenderse como permiso formal si la realidad social impide su ejercicio efectivo. Por eso la igualdad es oportunidad de acceso real a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo para que la biografía de cada persona no quede determinada por la lotería del nacimiento. La fraternidad, en tanto, es la práctica política de cuidar y proteger, la disposición pública a sostener a quien se quebró. La soberanía del consentimiento reclama expandir la legitimidad más allá del voto: deliberación, control ciudadano y co-creación de normas. Este planteo encuentra eco en pensadores y políticos contemporáneos. Roberto Mangabeira Unger propone el experimentalismo institucional: la democracia como taller creativo donde se diseñan, prueban y corrigen instituciones para ampliar las capacidades humanas. Boaventura de Sousa Santos aporta la noción de ecología de saberes: las políticas públicas deben dialogar con experiencias locales, saberes populares y tradiciones que el pensamiento único suele invisibilizar. Elisa Carrió, en la Reforma Constitucional de 1994, subrayó la importancia de la libertad entendida junto a la igualdad y el mandato del progreso como política pública orientada al bienestar general recordándonos la centralidad republicana, la transparencia y la dignidad. El verdadero desafío entonces podría asumir una teoría de la democracia que reconozca la plasticidad institucional, la pluralidad epistemológica, la centralidad del consentimiento y la fraternidad como norma. En este contexto la política debe entenderse como un artefacto humano, históricamente construido y, por tanto, susceptible de rediseño. Esta visión habilita el experimentalismo democrático, donde las instituciones son variables y perfectibles. Una democracia de alta intensidad requiere una epistemología pluralista, capaz de integrar saberes técnicos y locales en procesos de traducción y reconocimiento mutuo. La soberanía del consentimiento debe ir más allá del voto periódico, incorporando participación continua en la definición de fines colectivos. La fraternidad opera como principio político, vinculando libertad e igualdad sustantiva y orientando las instituciones a cuidar a los más vulnerables. La comunicación pública es, a la vez, intercambio de información y construcción de conocimiento colectivo; combatir el tribalismo exige recomponer prácticas deliberativas basadas en la argumentación y la escucha. Por último, la reflexividad institucional y el aprendizaje político son esenciales: reconocer la falibilidad y transformar el error como fuente de mejora. Estos principios comparten fundamentos: experimentalismo responsable (probar con indicadores y salvaguardias de derechos); pluralidad y traducción (mediadores institucionales que conviertan saberes diversos en políticas posibles); construcción colectiva de consensos (procesos no impuestos, argumentados y vinculantes); y escalabilidad reflexiva (ampliar lo que funciona y corregir lo que falla sin estigmatizar cuando sirve al aprendizaje). Como expresa Tomas Abraham en “La lechuza y el caracol: contrarrelato político”, nosotros no tenemos que creer en nada (haciendo mención a la fe impuesta) sino pensar en todo (des-relatar y contra-opinar) para evitar un nuevo proceso de demolición. Porque de la voluntad de liberarlo todo, al pasaje a un nuevo unicato es rápido y tentador. Las alternativas están sobre la mesa: una sociedad donde la violencia simbólica se institucionaliza, la desigualdad se naturaliza y el Estado pierde su rol mediador; o construir una civilización de ciudadanos que se cuidan, deliberan y transforman sus instituciones para que la libertad sea realmente de los iguales. Si en las culturas antiguas un hueso curado marcó la diferencia entre la supervivencia y la barbarie, hoy la prueba de nuestra civilidad será la capacidad del Estado y de la sociedad para convertir la fraternidad en prácticas públicas eficaces. En Entre Ríos tenemos, en ese sentido, es una responsabilidad histórica: fomentar una democracia de alta intensidad que experimente, corrija y amplíe la capacidad política de la gente. Es una apuesta republicana que entiende la libertad como capacidades compartidas, la fraternidad como política pública y la paciencia para aprender de los errores. Gobernar para la esperanza, es permitir que cada vida humana tenga la posibilidad de una biografía propia, no un itinerario predeterminado. Esa es la decisión que está ante nosotros: seguir cavando una distopía de violencia simbólica o construir, con humildad y audacia, una civilización de ciudadanos fraternales y libres entre iguales. *Integrante del Ateneo Crisólogo Larralde y Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay.
Ver noticia original